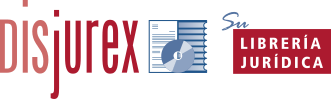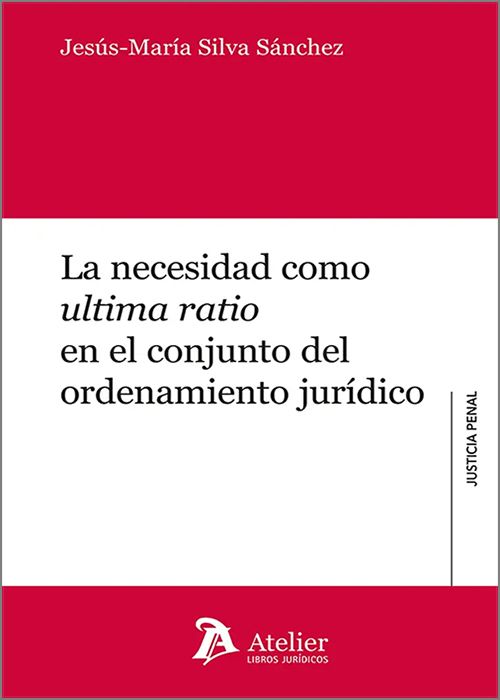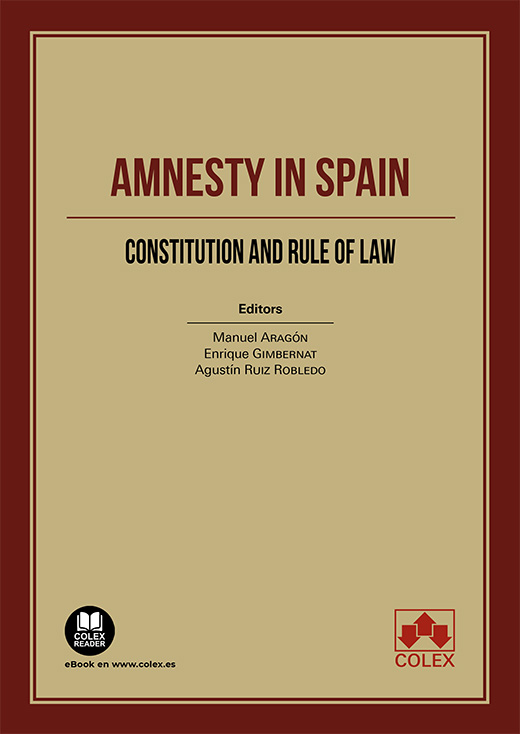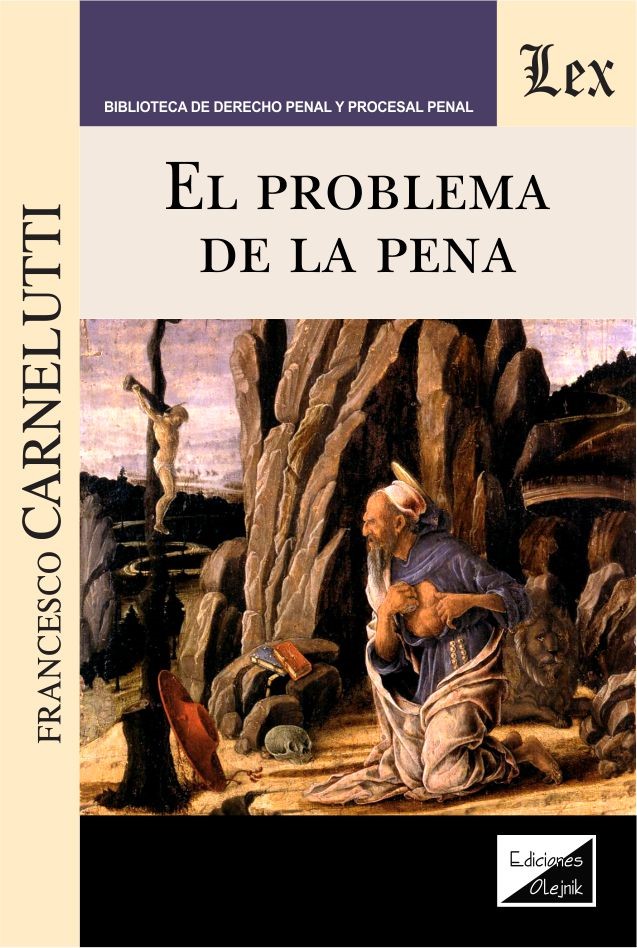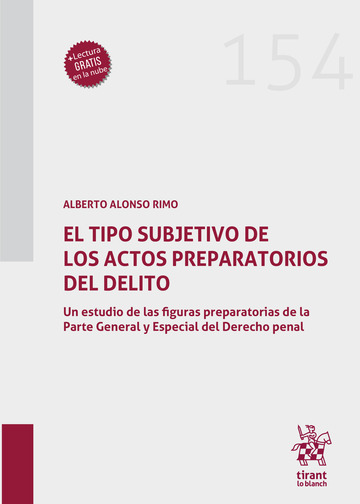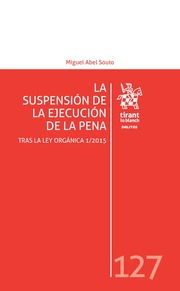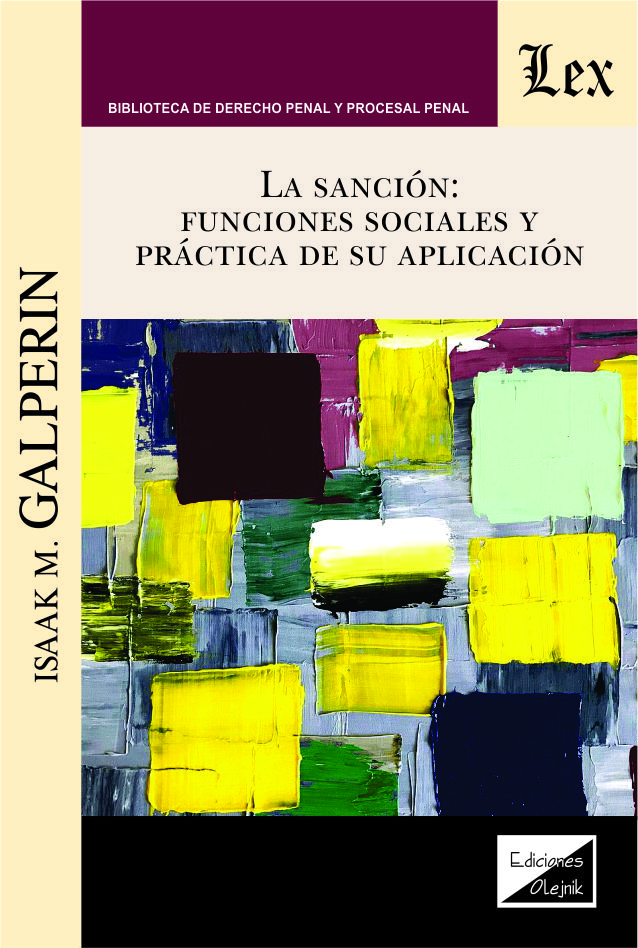Derecho Penal. Parte General
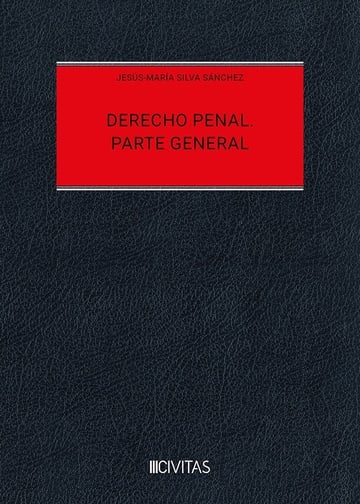
(0 Comentarios)
Comenta y valora este libro
- ISBN: 978-84-1078-404-8
- EAN: 9788410784048
- Editorial: Civitas
- Fecha de la edición: 02/01/2025
- Número de la edición: 1ª
- Colección: Estudios y Comentarios
- Encuadernación: Tapa dura
- Nº Pág.: 2300
- Idiomas: Español
Materias:
Esta obra contiene una exposición actual de la Parte General del Derecho penal, dirigida a la comunidad académica y forense de todos los países de habla hispana. Esto significa que se integra en la tradición dogmática de cuño alemán, pero considera en particular las aportaciones realizadas en la bibliografía española e iberoamericana de las últimas décadas, sin olvidar a la doctrinaitaliana.
En este punto, una novedad relevante es que tiene especialmente en cuenta las contribuciones de la tradición angloamericana. En cuanto a la exégesis de la legislación positiva, ciertamente se ha tomado como base el texto del Código penal español, aunque sin dejar de citar, allí donde ha sido posible, los códigos penales de las naciones de Iberoamérica.
La obra parte de tres ejes fundamentales: una antropología realista; la doctrina de las normas de conducta y las normas de sanción; y la distinción de tres clases de delito, que se denominan mala in se nucleares, mala in se periféricos y mala quia prohibita. Además, a lo largo de ella se subraya la importancia, no solo procesal, de la distinción entre las cuestiones de hecho y de derecho.
ABREVIATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
OBRAS REITERADAMENTE CITADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
CAPÍTULO 1
LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
I. LA POTESTAD DE CASTIGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
1. El ius poenale y el ius puniendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2. La pena estatal como juridificación del castigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.1. La coacción punitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.2. Las dimensiones formal y material de la juridificación del castigo . . . . . 117
2.3. La orientación del Derecho al bien común . . . . . . . . . . . . . . . 10 118
3. Las leyes y el Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 120
3.1. Los códigos penales y las leyes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 120
3.2. La jurisprudencia y la doctrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 120
3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 120
3.2.2. La controversia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 121
3.3. El Derecho penal supra- e infraestatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 123
3.3.1. El Derecho penal supraestatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 123
3.3.1.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 123
3.3.1.2. El Derecho penal internacional . . . . . . . . . . . 20 123
3.3.1.3. El Derecho penal europeizado . . . . . . . . . . . . 21 123
3.3.1.4. Los sistemas supranacionales de protección
de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . 23 124
3.3.1.5. El Derecho penal global . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 125
3.3.2. El Derecho penal infraestatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 125
3.3.2.1. El sistema multinivel de fuentes . . . . . . . . . . . 25 125
3.3.2.2. Las jurisdicciones culturales . . . . . . . . . . . . . . 26 126
II. LA TEORÍA DE LAS NORMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 127
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 127
1.1. Las normas de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 127
1.1.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 127
1.1.2. La relevancia de las normas de conducta . . . . . . . . . . . 30 127
1.2. Las normas de sanción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 129
1.2.1. Las leyes penales y las normas de sanción . . . . . . . . . . 33 129
1.2.2. La contribución de las normas de sanción a la dirección
de conductas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 130
10
Sumario
Nm. Pág.
2. El problema ético-político de las normas de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 130
2.1. Las dimensiones de la teoría de las normas de conducta . . . . 37 130
2.2. Las diversas posiciones sobre la cuestión ético-política . . . . . . 39 131
2.2.1. La inexistencia de normas de conducta . . . . . . . . . . . . 39 131
2.2.2. La doctrina de las normas sociales de conducta . . . . . 41 132
2.2.3. Las normas jurídicas —categóricas— de conducta . . . 43 133
2.2.4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 134
III. LA DOBLE POTESTAD PENAL DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 134
1. Las dos relaciones jurídico-penales sustantivas y la relación procesal penal . 46 134
2. La obediencia a las normas de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 135
2.1. La pretensión de reconocimiento y la coacción . . . . . . . . . . . 49 135
2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 135
2.1.2. El recurso a la coacción física y psicológica . . . . . . . . . 51 136
2.1.3. ¿Neutralidad del Derecho? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 138
2.2. El reconocimiento —directo e indirecto— del Derecho . . . . 56 138
2.2.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 138
2.2.2. La libertad como condición del reconocimiento . . . . 58 139
2.3. El distinto fundamento del deber de obediencia. Las tres clases
de delitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 140
3. La relación jurídica procesal penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 142
4. La segunda relación jurídica sustantiva: la condena y su ejecución . . . . . . 66 143
IV. LA PERSONA EN LA RELACIÓN JURÍDICO-PENAL . . . . . . . . . . . . . . . 70 145
1. Las personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 145
2. Las antropologías reduccionistas del Derecho penal moderno . . . . . . . . . . . 72 146
3. Una antropología realista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 147
3.1. La racionalidad del sujeto libre y la vulnerabilidad del ser
humano dependiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 147
3.2. La vinculación interpersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 148
4. La opción por el realismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 150
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 150
4.2. La realidad y la verdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 150
4.3. Frente al constructivismo individualista u holista . . . . . . . . . . 85 151
4.4. Lo existente: la persona real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 152
5. Los bienes de la persona, los deberes y los derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 153
6. La persona frágil como sujeto activo y pasivo del delito, de la pena, de la ley
y del juicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 154
V. LAS CONDICIONES PRE-POLÍTICAS DEL DERECHO PENAL . . . . . . 92 155
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 155
2. Los hábitos personales y los vínculos interpersonales . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 156
3. La pluralidad de formas de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 157
4. El doble deslizamiento ético y coactivo del Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . 101 158
VI. LA COMUNIDAD POLÍTICA —EL ESTADO— EN LA RELACIÓN JURÍ-
DICO-PENAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 159
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 159
11
Sumario
Nm. Pág.
2. La legitimación del Estado punitivo frente a las personas . . . . . . . . . . . . . 105 160
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 160
2.2. Los deberes de garante del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 161
3. El Derecho penal y las crisis de la comunidad política . . . . . . . . . . . . . . . . 109 161
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 161
3.2. La exasperación de la fragmentación ordinaria . . . . . . . . . . . 113 163
3.2.1. La delincuencia por conciencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 163
3.2.2. La delincuencia por convicción política . . . . . . . . . . . . 115 163
3.2.3. La guerra civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 164
3.2.4. La justicia transicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 165
3.3. Las situaciones de excepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 166
3.3.1. Los estados constitucionales de excepción . . . . . . . . . 121 166
3.3.2. Una «excepción permanente»: el terrorismo internacional
y la criminalidad organizada . . . . . . . . . . . . . . . 125 167
3.4. El Derecho internacional humanitario —de los conflictos
armados— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 169
CAPÍTULO 2
LA LEGITIMACIÓN DEL CASTIGO ESTATAL (I). LAS TEORÍAS DE LA
CRIMINALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
I. LA INSTITUCIÓN DEL CASTIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 178
1. El castigo personal y comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 178
1.1. Las dimensiones intrapersonal e interpersonal del castigo . . . 1 178
1.2. Las concepciones retributiva y funcional del castigo . . . . . . . . 3 179
2. El castigo privado y público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 181
3. Las perspectivas sobre la legitimación del castigo estatal . . . . . . . . . . . . . . 9 182
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 182
3.2. Los criterios rectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 183
3.3. Los cuatro niveles de legitimación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 183
II. EL DERECHO PENAL COMO MEDIO DE PROTECCIÓN DE BIENES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 184
1. Los medios de protección preventiva de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 184
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 184
1.2. Los medios fácticos y los comunicativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 185
1.3. Las normas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 186
2. Las normas jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 187
2.1. La comunicación jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 187
2.2. El Derecho civil de daños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 188
2.3. El Derecho administrativo de fomento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 188
2.4. El Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal . . 28 189
III. LAS TEORÍAS DE LA CRIMINALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 190
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 190
12
Sumario
Nm. Pág.
2. El debate entre las teorías de la criminalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 191
2.1. Las doctrinas descriptivas y las normativas . . . . . . . . . . . . . . . . 33 191
2.2. Las variantes de las doctrinas normativas . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 192
2.2.1. Las doctrinas normativo-formales . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 192
2.2.2. Las doctrinas normativo-materiales . . . . . . . . . . . . . . . 35 192
2.2.3. Los criterios materiales de criminalización . . . . . . . . . 38 193
2.3. Las doctrinas de la lesión del derecho y del daño . . . . . . . . . . 40 194
2.4. Las doctrinas del bien jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 195
2.4.1. La transición del derecho subjetivo al bien jurídico . . 42 195
2.4.2. Las variantes de la doctrina del bien jurídico . . . . . . . 46 196
2.4.2.1. La tesis del anclaje constitucional . . . . . . . . . 46 196
2.4.2.2. La concepción funcional de la dañosidad
social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 198
2.4.2.3. El concepto personal. Excurso . . . . . . . . . . . . 50 198
2.4.3. La crisis de las doctrinas del bien jurídico . . . . . . . . . . 52 199
2.4.3.1. La falta de capacidad crítica . . . . . . . . . . . . . . 52 199
2.4.3.2. La excesiva limitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 200
2.4.3.3. Lo irrenunciable del concepto de bien jurídico
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 201
2.5. La protección del núcleo de la identidad normativa de una
sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 202
2.5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 202
2.5.2. Los presupuestos teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 203
2.5.3. La doctrina de las «competencias» . . . . . . . . . . . . . . . . 61 204
2.6. Las propuestas de conceptos materiales de delito . . . . . . . . . . 62 204
2.6.1. El concepto de delito como mal público . . . . . . . . . . . 62 204
2.6.2. El delito como lesión de la «esfera de libertad» ajena . . 65 205
2.6.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 205
2.6.2.2. Observaciones críticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 206
2.6.3. La disolución de las doctrinas materiales . . . . . . . . . . . 72 208
3. La criminalización como modo de gestión de una política pública . . . . . . . 74 209
3.1. El rechazo de la excepcionalidad del Derecho penal . . . . . . . 74 209
3.2. El significado actual de la pretensión de «constitucionalización
» del Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 211
3.3. La discusión sobre la «democratización» del Derecho penal . . 79 212
4. El problema del ilícito administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 213
IV. LAS BASES DE UNA APROXIMACIÓN REALISTA . . . . . . . . . . . . . . . . 83 214
1. La imposibilidad de una descripción unitaria del malum propio del delito . 83 214
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 214
1.2. La lógica de las tres clases de delitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 215
1.2.1. Los delitos mala in se nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 215
1.2.2. Los delitos mala in se periféricos . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 216
1.2.3. Los delitos mala quia prohibita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 217
1.2.4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 217
13
Sumario
Nm. Pág.
2. Las diferencias dentro del Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 219
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 219
2.2. Las clases de penas imponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 220
3. El otro lado de los procesos de incriminación y desincriminación: la postergación
de lo humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 222
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 222
3.2. Las vidas de las personas dependientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 222
3.3. El patrimonio moral-personal como objeto de protección jurídica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 224
3.4. La solidaridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 226
3.5. La cuestión del «paternalismo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 227
3.6. Los animales y la naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 228
V. LOS ELEMENTOS DE UNA TEORÍA NORMATIVA DE LA CONDUCTA
CRIMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 230
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 230
2. Los principios rectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 230
2.1. El principio del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 230
2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 230
2.1.2. Excurso: El debate angloamericano sobre las formas
de exteriorización del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 232
2.2. El principio de lesividad del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 233
3. Las estructuras típicas problemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 235
3.1. Los delitos de sospecha y de tenencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 235
3.2. Los delitos de peligro abstracto y presunto . . . . . . . . . . . . . . . 140 236
3.2.1. La estrategia de la anticipación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 236
3.2.2. Las fases del proceso de anticipación . . . . . . . . . . . . . . 141 237
3.2.3. La criminalización como forma de gestión pública . . . 144 238
3.2.3.1. Las presunciones de peligro real . . . . . . . . . . 144 238
3.2.3.2. La acumulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 239
CAPÍTULO 3
LA LEGITIMACIÓN DEL CASTIGO ESTATAL (II). LAS TEORÍAS DE LA
PENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
I. EL CONCEPTO DE PENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 247
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 247
2. El concepto de pena como manifestación del castigo jurídico-estatal . . . . . . 3 248
2.1. La pena como privación de derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 248
2.2. La pena como estigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 249
2.3. La pena como aflicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 249
2.4. ¿La pena en sentido propio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 251
3. La legitimación de la imposición de la condena y de su ejecución . . . . . . . . 9 251
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 251
3.2. La legitimación del juicio de culpabilidad dirigido al sujeto . . 10 252
14
Sumario
Nm. Pág.
3.2.1. La diferencia entre penas y medidas de seguridad . . . 10 252
3.2.2. La referencia subjetiva de la pena . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 253
3.3. La imposición y la ejecución de la pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 253
3.4. Las distintas tradiciones de las teorías de la pena . . . . . . . . . . 14 254
II. LAS TEORÍAS DE LA RETRIBUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 255
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 255
1.1. El significado de la noción de retribución . . . . . . . . . . . . . . . . 15 255
1.2. Las clases de doctrinas retributivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 256
1.2.1. La retribución filosófica y la retribución empírica . . . 17 256
1.2.2. La retribución filosófica no metafísica: deontológica o
consecuencialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 256
1.2.3. La retribución (filosófica) consecuencialista y la retribución
empírica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 257
1.2.4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 257
1.3. La retribución, la comunicación y la expresión . . . . . . . . . . . . 21 258
2. Las doctrinas de la retribución hasta mediados del siglo XX . . . . . . . . . . . 22 258
2.1. La doctrina clásica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 258
2.2. El retribucionismo en la obra de Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 259
2.2.1. El planteamiento kantiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 259
2.2.2. Los límites del retribucionismo de Kant . . . . . . . . . . . 27 260
2.3. La retribución funcional en la obra de Hegel . . . . . . . . . . . . . 29 261
2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 261
2.3.2. El eje de la construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 262
2.3.3. La evolución de las doctrinas retributivas hasta la actualidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 262
3. La retribución en la discusión contemporánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 263
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 263
3.2. Las doctrinas comunicativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 264
3.2.1. En la tradición angloamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 264
3.2.2. En la tradición de cuño alemán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 265
3.2.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 265
3.2.2.2. Una retribución formalista . . . . . . . . . . . . . . . 38 265
3.2.3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 266
3.2.4. Los retos de futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 267
3.3. Las doctrinas del retribucionismo empírico . . . . . . . . . . . . . . 44 268
3.4. Las doctrinas de la retribución como límite . . . . . . . . . . . . . . . 47 269
4. La legitimación de la inflicción de dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 270
4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 270
4.2. La primera opción teórica: el dolor como reflejo especular . . 49 270
4.3. La segunda opción teórica: la justificación preventiva del
dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 271
4.4. La tercera opción teórica: el dolor comunicativo . . . . . . . . . . 51 272
4.5. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 272
15
Sumario
Nm. Pág.
III. LAS DOCTRINAS PREVENTIVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 273
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 273
2. Las doctrinas de la prevención general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 274
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 274
2.2. La prevención general negativa —o de intimidación— . . . . . 59 275
2.2.1. Las premisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 275
2.2.2. La teoría de la coacción psicológica . . . . . . . . . . . . . . . 61 276
2.2.2.1. El delincuente racional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 276
2.2.2.2. El castigo como desincentivo . . . . . . . . . . . . . 62 276
2.2.2.3. La tendencia al terror penal . . . . . . . . . . . . . . 67 278
2.2.3. Las doctrinas de la prevención general negativa limitada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 280
2.2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 280
2.2.3.2. La limitación con base en la prevención general
positiva o en una proporcionalidad consecuencialista
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 281
2.2.3.3. La limitación con base en criterios deontológicos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 281
3. Las doctrinas de la prevención especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 283
3.1. Las premisas antropológico-filosóficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 283
3.2. Su relativa influencia en España e Iberoamérica . . . . . . . . . . . 80 284
3.3. Las sucesivas derivas autoritaria y liberal . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 285
3.4. El «retorno de la inocuización» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 286
3.4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 286
3.4.2. El recurso a la «inteligencia artificial» . . . . . . . . . . . . . 85 287
3.5. La nueva filosofía de la prevención especial: los modelos de la
«cuarentena» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 288
IV. LA DENOMINADA PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA . . . . . . . . . . . 88 289
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 289
2. Las variantes de la prevención general positiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 290
2.1. Las variantes ético-jurídica y jurídico-formalista . . . . . . . . . . . 90 290
2.2. Las variantes psicosocial y teórico-social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 290
2.3. Otras variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 291
V. UNA REFERENCIA A LA LEGITIMACIÓN DEL CASTIGO EN EL DERECHO
PENAL INTERNACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 292
VI. UNA FUNDAMENTACIÓN REALISTA DEL CASTIGO ESTATAL . . . . 97 293
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 293
1.1. La necesaria distinción entre clases de delitos . . . . . . . . . . . . . 97 293
1.2. Una doctrina compleja y tipológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 295
1.2.1. La dimensión vertical y la horizontal . . . . . . . . . . . . . . 100 295
1.2.2. La conminación penal abstracta y la imposición del
castigo concreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 296
2. La restauración del orden de justicia y paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 297
2.1. Las condiciones formales y materiales de legitimación . . . . . . 107 297
16
Sumario
Nm. Pág.
2.1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 297
2.1.2. El merecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 298
2.1.3. La equidad, la necesidad y la oportunidad . . . . . . . . . 109 298
2.2. La retribución limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 298
2.2.1. Un medio al servicio del bien común de la paz . . . . . . 110 298
2.2.2. La imperfección de la pena restaurativa . . . . . . . . . . . 114 300
2.2.3. Balance. Merecimiento y equidad en el núcleo de los
delitos mala in se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 302
2.3. El refuerzo regulatorio en la periferia de los delitos mala in se
y en los mala quia prohibita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 303
2.3.1. La tradición preventivo-regulatoria . . . . . . . . . . . . . . . 122 303
2.3.2. El problema de los macrofenómenos . . . . . . . . . . . . . . 124 304
2.3.3. La política pública del castigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 304
2.3.4. El déficit retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 306
3. La dimensión positiva del castigo de los delitos mala in se nucleares . . . . . 133 307
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 307
3.2. La pena como condición de rehabilitación del penado . . . . . 134 307
3.3. La rehabilitación simbólica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 308
3.4. La metáfora contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 310
CAPÍTULO 4
LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL (I). EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
I. CONSIDERACIONES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 316
1. El sentido de las garantías en Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 316
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 316
1.2. El rango de las garantías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 318
1.2.1. Las garantías constitucionales, convencionales y le -
gales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 318
1.2.2. El problema de las garantías «doctrinales» . . . . . . . . . 5 319
1.3. El fundamento de la intensidad de las garantías en el Derecho
penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 320
2. Las garantías formales y materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 322
II. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL
FORMAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 324
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 324
1.1. El contenido de la legalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 324
1.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 324
1.1.2. La legalidad como emanación de la separación de
poderes. Matizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 325
1.1.3. La naturaleza de las diversas garantías del principio de
legalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 326
17
Sumario
Nm. Pág.
1.2. La legalidad y la previsibilidad de las interpretaciones . . . . . . 21 327
1.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 327
1.2.2. La jurisprudencia como fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 328
1.2.2.1. Del legalismo a la juridicidad . . . . . . . . . . . . . 24 328
1.2.2.2. La pluralidad de interpretaciones judiciales . 26 329
1.2.3. La repercusión de la teoría de las normas . . . . . . . . . . 28 330
2. La garantía de la ley estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 331
2.1. La estatalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 331
2.1.1. La ley estatal y las fuentes infra-estatales . . . . . . . . . . . 30 331
2.1.2. Las fuentes supraestatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 332
2.2. La cuestión del rango: la reserva de ley parlamentaria orgánica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 333
3. El mandato de determinación: lex certa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 334
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 334
3.1.1. La teoría y la práctica en la determinación de las
leyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 334
3.1.2. El principio de tipicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 336
3.1.3. El alcance de la garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 336
3.2. La vigencia del principio de legalidad en la Parte General . . . 43 337
3.3. Las leyes penales en blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 338
3.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 338
3.3.2. Los requisitos de su conformidad con la Constitución . 48 339
3.3.3. Las figuras tradicionalmente problemáticas: las remisiones
totales y los reenvíos a normas de las comunidades
autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 341
3.3.4. El problema presente y futuro de las remisiones a disposiciones
privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 342
3.3.4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 342
3.3.4.2. De la estandarización a los algoritmos prescriptivos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 342
4. El carácter escrito: lex scripta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 343
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 343
4.2. Las jurisdicciones indígenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 344
4.3. La costumbre internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 345
5. La ley penal en el tiempo y la garantía de irretroactividad: lex praevia . . . . 62 346
5.1. Introducción: la entrada en vigor y el cese de la vigencia . . . . 62 346
5.2. El concepto de disposición desfavorable. Su alcance constitucional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 348
5.3. Las tensiones entre los tribunales constitucionales nacionales
y los supranacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 349
5.4. La «excepción» al principio de irretroactividad desfavorable:
los crímenes de lesa humanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 350
5.4.1. Las resoluciones de los altos tribunales . . . . . . . . . . . . 70 350
5.4.2. Las dos posibles fundamentaciones . . . . . . . . . . . . . . . 72 351
18
Sumario
Nm. Pág.
5.5. Las medidas de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 352
5.6. Los cambios jurisprudenciales desfavorables . . . . . . . . . . . . . . 76 352
6. La ley penal en el tiempo y la garantía de retroactividad de las disposiciones
favorables: lex mitior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 354
6.1. Cuestiones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 354
6.1.1. El fundamento y alcance de la retroactividad de las
leyes favorables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 354
6.1.2. Los límites de la retroactividad favorable . . . . . . . . . . . 82 356
6.2. La lex tertia y la ley intermedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 357
6.3. Las disposiciones transitorias y las leyes temporales . . . . . . . . 87 358
6.4. La retroactividad favorable y las disposiciones de complemento
de las leyes en blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 360
6.5. La retroactividad de las interpretaciones jurisprudenciales
favorables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 361
7. La exigencia de lex stricta y la prohibición de analogía . . . . . . . . . . . . . . . 97 362
7.1. La analogía in malam partem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 362
7.2. La analogía in bonam partem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 364
III. LA LEY PENAL EN EL ESPACIO: EL ALCANCE DE LA SOBERANÍA
DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 365
1. La relevancia del factor territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 365
1.1. Como determinante de la protección de la libertad negativa . . 103 365
1.2. La cuestión de la libertad formal: la autolegislación . . . . . . . . 107 367
1.3. La protección estatal de la libertad positiva . . . . . . . . . . . . . . . 108 367
2. La vigencia extraterritorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 368
2.1. La vigencia de las leyes y la teoría de las normas de conducta . 100 368
2.2. El principio de personalidad activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 369
2.3. Los principios de personalidad pasiva y de protección . . . . . . 115 370
CAPÍTULO 5
LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
I. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO
—LA PROHIBICIÓN DE EXCESO— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 381
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 381
2. La noción de proporcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 382
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 382
2.1.1. La proporcionalidad como prohibición de exceso . . . 3 382
2.1.2. La prohibición de infraprotección . . . . . . . . . . . . . . . . 5 383
2.2. Los subprincipios de la proporcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . 6 384
2.2.1. La idoneidad —o adecuación de medio a fin— . . . . . 6 384
2.2.2. La necesidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 384
2.2.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 384
2.2.2.2. La necesidad en abstracto y la subsidiariedad
externa —el principio de ultima ratio— . . . . 9 385
19
Sumario
Nm. Pág.
2.2.2.3. La necesidad en concreto y la subsidiariedad
interna —el principio de intervención mínima—
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 386
2.3. La proporcionalidad en sentido estricto . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 386
2.3.1. Precisiones conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 386
2.3.2. Los conceptos deontológico y consecuencialista de
proporcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 387
2.3.2.1. Las diferencias entre ambos . . . . . . . . . . . . . . 14 387
2.3.2.2. La proporcionalidad deontológica y su proyección
sobre las clases de delitos . . . . . . . . . . 15 388
2.3.2.2.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . 15 388
2.3.2.2.2. Las penas infra- y desproporcionadas . 16 388
2.3.2.2.3. De nuevo, los delitos mala in se periféricos
y los mala quia prohibita . . . . . . . . . . . . 20 390
2.3.3. La proporcionalidad absoluta y relativa —cardinal y
ordinal— de las penas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 391
2.3.4. La proporcionalidad de las penas en comparación con
la de otras reacciones estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 392
3. El «principio» de non bis in idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 393
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 393
3.2. La concurrencia de las sanciones penal y administrativa en un
territorio nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 394
3.3. La concurrencia de las sanciones nacionales y extranjeras . . . 34 396
3.4. La doble sanción penal nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 397
3.5. Las tendencias a revisar el efecto de cosa juzgada . . . . . . . . . . 38 398
II. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN SENTIDO AMPLIO . . . . . . . . 39 399
1. La culpabilidad como fundamento o como límite del castigo . . . . . . . . . . . 39 399
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 399
1.2. El consenso y el disenso sobre su fundamento . . . . . . . . . . . . 40 399
1.3. Las garantías del principio de culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . 42 400
2. La cualidad del hecho como propio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 401
3. El principio de imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 403
4. El principio de culpabilidad en sentido estricto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 403
5. El principio de personalidad de las penas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 404
III. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD . . . . . . . . . . . . . . . . 56 406
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 406
2. Algunas cuestiones problemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 406
2.1. El complemento administrativo y judicial de las leyes . . . . . . . 57 406
2.2. La cuestión del sexo masculino o femenino del sujeto activo . 59 407
2.3. La atención a la desigualdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 408
2.3.1. En la teoría del hecho punible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 408
2.3.2. El principio de igualdad de impacto de las sanciones . 62 408
2.3.2.1. En la pena de multa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 408
2.3.2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 408
2.3.2.1.2. Las multas proporcionales . . . . . . . . . 63 409
20
Sumario
Nm. Pág.
2.3.2.2. Las consecuencias del impago de la responsabilidad
civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 410
2.3.2.3. En las penas de prisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 410
2.4. El Derecho penal multicultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 411
IV. LOS PRINCIPIOS RELACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 412
1. Su fundamento antropológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 412
2. El principio de humanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 413
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 413
2.2. Las penas inhumanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 413
2.2.1. La pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 413
2.2.2. Las penas de prisión demasiado largas . . . . . . . . . . . . . 72 414
2.2.3. Los efectos de la prisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 415
2.2.4. Las penas infamantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 416
3. El principio de resocialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 417
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 417
3.2. El sentido del deber de cooperación del penado . . . . . . . . . . 81 418
3.3. Los obstáculos a la resocialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 419
3.3.1. Los antecedentes penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 419
3.3.2. La publicitación de las sentencias y la creación de registros
de exdelincuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 420
3.3.3. Los buscadores de internet y el «derecho al olvido» . . 85 420
V. LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL Y SUS FLANCOS ABIERTOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 421
1. La expansión del Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 421
1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 421
1.2. La sociedad del riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 422
1.3. Las características de la expansión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 423
2. La irrupción de la víctima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 424
2.1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 424
2.1.1. Matizaciones a la idea de neutralización de la víctima
en el Derecho penal público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 424
2.1.2. Las razones del redescubrimiento de la víctima . . . . . 93 425
2.1.3. Los efectos del replanteamiento del papel de la víctima
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 426
2.2. El entendimiento de la ley penal como Magna Charta de la
víctima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 426
2.3. La víctima como presunta titular de ius puniendi . . . . . . . . . . . 97 426
3. El (supuesto) deber absoluto de castigar del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 427
3.1. El deber estatal de protección positiva y el Derecho penal . . . 98 427
3.2. Los mandatos constitucionales y europeos de criminalización
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 428
3.3. La jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos
humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 429
3.4. La discusión doctrinal sobre el deber estatal de tipificar y castigar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 430
21
Sumario
Nm. Pág.
VI. LA DISTINCIÓN ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN EL SIGLO XXI . . . . . . . . . . . . . . . . 106 431
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 431
2. Las diferencias variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 432
2.1. Las conductas infractoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 432
2.2. Los sistemas de sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 433
2.3. Las reglas de imputación y las garantías sustantivas . . . . . . . . . 112 433
2.4. Las garantías procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 434
2.5. Los órganos competentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 434
3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 435
CAPÍTULO 6
LA APLICACIÓN JUDICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
I. LA JURISDICCIONALIDAD DEL DERECHO PENAL . . . . . . . . . . . . . . 1 442
1. El hecho histórico y el proceso judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 442
2. Las visiones contrapuestas de la actuación judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 442
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 442
2.2. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 443
II. EL CONTEXTO DE LA OBTENCIÓN Y LA APLICACIÓN DEL DERECHO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 444
1. El caso ante la jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 444
1.1. La forma y la verdad en el proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 444
1.2. El caso como conflicto y como reto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 445
2. Las garantías procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 446
2.1. La legalidad procesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 446
2.2. El proceso debido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 447
2.2.1. Las funciones del proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 447
2.2.2. La función punitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 448
3. La ley, la dogmática y la praxis judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 449
3.1. La aportación de la dogmática: el sistema y el caso . . . . . . . . . 15 449
3.2. Matizaciones sobre la tópica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 450
3.3. El juez como persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 450
3.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 450
3.3.2. Las precomprensiones y los sesgos . . . . . . . . . . . . . . . . 21 451
3.3.3. El derecho a un juez «natural» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 452
III. EL MÉTODO DE LA APLICACIÓN JUDICIAL DE LAS LEYES PENALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 453
1. El texto, la tradición y la pretensión de justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 453
2. La tradición y la codificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 454
2.1. La pretensión de prohibir la interpretación judicial . . . . . . . . 27 454
2.2. El sistema multinivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 455
22
Sumario
Nm. Pág.
3. La hermenéutica y la jurisprudencia analítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 456
3.1. La semántica referencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 456
3.2. La opción pragmatista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 456
3.3. Hacia el equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 457
3.4. Un modelo equilibrado de interpretación . . . . . . . . . . . . . . . . 37 458
3.4.1. El realismo semántico y la dinámica aplicativa . . . . . . 37 458
3.4.2. Los elementos de resistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 460
3.4.2.1. El texto y la pretensión de verdad . . . . . . . . . 40 460
3.4.2.2. Los demás límites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 460
IV. LOS LLAMADOS «CÁNONES DE LA INTERPRETACIÓN» . . . . . . . . . 44 461
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 461
2. El canon semántico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 463
2.1. El tenor literal del texto y su contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 463
2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 463
2.1.2. Los problemas de la literalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 464
2.2. Los casos claros y los dudosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 465
2.2.1. Los elementos descriptivos y normativos . . . . . . . . . . . 52 465
2.2.2. El núcleo y el campo conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 466
2.2.3. El alcance del principio de la duda . . . . . . . . . . . . . . . 58 467
2.3. El código de la interpretación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 468
2.3.1. El uso social, la normatividad lingüística o el lenguaje
experto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 468
2.3.2. El recurso al lenguaje jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 470
2.3.2.1. La unidad del ordenamiento y la relatividad
de los conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 470
2.3.2.2. La autonomía o la accesoriedad del Derecho
penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 470
2.3.2.3. Las definiciones legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 471
2.3.2.4. Las denominadas «lagunas» . . . . . . . . . . . . . . 72 473
2.3.2.4.1. La sobreinclusión y la infrainclusión . 72 473
2.3.2.4.2. La infrainclusión y la analogía . . . . . 74 474
3. El canon lógico-sistemático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 475
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 475
3.2. La interpretación conforme a la Constitución y a los tratados
de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 476
3.3. La interpretación conforme al Derecho de la Unión Europea
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 477
3.4. Otros posibles criterios de interpretación sistemática . . . . . . . 82 478
4. El canon histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 479
5. El método teleológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 479
5.1. La noción del telos de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 479
5.2. El método teleológico-objetivo en la interpretación . . . . . . . . 88 480
5.2.1. La discusión básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 480
23
Sumario
Nm. Pág.
5.2.2. El procedimiento de abstracción con base en el telos o
ratio legis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 481
5.2.3. La crítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 483
5.3. La reducción teleológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 483
5.3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 483
5.3.2. La interpretación conforme a la Constitución como
modalidad de reducción teleológica . . . . . . . . . . . . . . 97 484
5.4. La interpretación orientada a la penalidad típica . . . . . . . . . . 101 486
5.5. La interpretación orientada a las consecuencias empíricas . . 102 487
5.6. Los argumentos dogmático-sistemáticos en sentido estricto . . 104 488
V. EL MARCO GENERAL DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICOPENAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 489
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 489
2. Los argumentos «lógicos» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 489
3. Los argumentos prácticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 491
3.1. ¿A simile o a contrario? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 491
3.2. A fortiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 492
3.3. Ad absurdum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 492
4. Los argumentos estratégicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 493
5. La aplicación de la ley al caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 494
5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 494
5.2. Las reglas de aplicación del Derecho y las reglas de prueba de
los hechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 495
5.3. La motivación de las sentencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 496
CAPÍTULO 7
LA DOCTRINA DEL DERECHO PENAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
I. LA DOCTRINA DEL DERECHO PENAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 507
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 507
2. La ciencia total del Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 508
2.1. Su formulación en el siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 508
2.2. Otras posiciones interdisciplinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 509
3. La relevancia de las ciencias empíricas y sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 510
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 510
3.2. Los datos empíricos en la teoría de la legislación penal . . . . . 9 511
3.3. Los datos empíricos en la dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 512
3.4. El problema del reduccionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 513
3.5. El conocimiento jurídico y las disciplinas empíricas . . . . . . . . 17 514
4. La doctrina jurídica del Derecho penal: la dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . 20 515
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 515
4.2. La dogmática de orientación teleológica . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 516
4.3. La propuesta de un sistema integral del Derecho penal . . . . . 23 517
24
Sumario
Nm. Pág.
II. LA EVOLUCIÓN INTELECTUAL DE LA DOGMÁTICA DEL DERECHO
PENAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 518
1. La tradición clásica y moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 518
1.1. La Escolástica clásica y tardía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 518
1.1.1. Introducción: Atenas, Roma, Jerusalén . . . . . . . . . . . . 24 518
1.1.2. La crisis del pensamiento clásico . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 519
1.2. El iusracionalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 520
1.2.1. El conocimiento jurídico como geometría . . . . . . . . . 27 520
1.2.2. La variante empirista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 520
1.2.3. La herencia del racionalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 521
2. Los antecedentes del naturalismo de la segunda mitad del S. XIX . . . . . . . 32 522
2.1. Feuerbach y el hegelianismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 522
2.2. Las variantes del positivismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 523
3. El naturalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 524
3.1. Las bases de la actitud naturalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 524
3.2. La orientación a las ciencias experimentales en Franz von
Liszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 525
4. El positivismo —legal y jurídico— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 526
4.1. Las bases del formalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 526
4.2. El pasado y el presente del formalismo jurídico-penal . . . . . . 42 526
5. El neokantismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 527
5.1. El dualismo metodológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 527
5.2. La noción de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 528
5.3. La influencia posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 529
6. El finalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 530
6.1. La reacción al neokantismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 530
6.1.1. Las oscilaciones de Hans Welzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 530
6.1.2. Las variaciones acerca del sentido de lo «ontológico» . 52 531
6.2. El método en el finalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 531
6.2.1. Las estructuras lógico-reales y la protección de los valores
ético-sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 531
6.2.2. La concreción del método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 532
III. EL MÉTODO EN LA ACTUALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 533
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 533
2. El normativismo teleológico y sus límites empíricos y constitucionales . . . . . 58 533
3. El normativismo holista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 534
3.1. Entre la teoría de sistemas y el hegelianismo . . . . . . . . . . . . . . 61 534
3.2. Materiales para la crítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 536
4. Otras tradiciones metodológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 537
5. La influencia alemana en la doctrina de habla hispana del siglo XX y
XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 538
IV. EL MÉTODO DE LA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL . . . . . . . . . . . . . 73 540
1. Lo específico del método dogmático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 540
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 540
25
Sumario
Nm. Pág.
1.2. El papel de la tradición y del texto legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 541
1.3. La necesidad de una dogmática realista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 542
2. Las críticas al método dogmático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 544
2.1. La cuestión de su cientificidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 544
2.1.1. La dogmática como conocimiento práctico . . . . . . . . . 84 544
2.1.2. La adopción de la perspectiva del interviniente . . . . . 87 546
2.2. La neutralidad y las valoraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 546
2.2.1. Las perspectivas enfrentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 546
2.2.2. La posición media de la dogmática . . . . . . . . . . . . . . . 90 547
2.3. Lo nacional y lo supranacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 549
2.4. La dogmática, la «expertocracia» y la democracia . . . . . . . . . . 97 550
2.5. La sistemática y la tópica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 552
2.6. La misión práctica y la excesiva originalidad o sofisticación . . 102 553
V. LA LABOR DE LA DOGMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 554
1. El lenguaje de la dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 554
1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 554
1.2. Las clases de enunciados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 554
1.3. Los juicios prácticos de atribución de sentido, de valoración y
de imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 556
1.3.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 556
1.3.2. El debate sobre el método y las clases de enunciados . 111 557
2. La asignación de contenido a los enunciados de la dogmática . . . . . . . . . . 117 559
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 559
2.2. Los tres ámbitos de la actividad intelectual jurídico-penal . . . 119 560
2.2.1. La protodogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 560
2.2.2. La interpretación de los textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 560
2.2.3. Los enunciados normativos: teleológicos-axiológicos . 122 561
2.3. Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 561
3. El método de elaboración de las reglas doctrinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 562
3.1. Los criterios de construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 562
3.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 562
3.1.2. El método estructural-conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 562
3.1.3. El método exegético-legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 563
3.1.4. El método teleológico-valorativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 563
3.2. La necesidad de un método integrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 563
4. El contenido de la regla dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 565
4.1. La premisa jurídica, la base fáctica y la conclusión aplicativa . 132 565
4.2. La consideración dogmático-sistemática en sentido estricto . . 134 566
CAPÍTULO 8
EL SISTEMA DE LA TEORÍA DEL DELITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
I. GENERALIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 574
1. El sistema del delito de cuño alemán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 574
26
Sumario
Nm. Pág.
2. La pretensión del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 575
II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA DE LA TEORÍA DEL
DELITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 575
1. La tradición clásica y moderna de la teoría normativa del delito . . . . . . . . 4 575
2. La sistemática causalista naturalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 577
2.1. La integración de las perspectivas naturalista y formalista . . . 7 577
2.2. Las categorías del sistema del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 578
2.3. Las modificaciones de contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 580
3. Las aportaciones del formalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 580
3.1. Los planteamientos de finales del siglo XIX alemán . . . . . . . . 16 580
3.2. La teoría de las normas y el concepto de tipicidad . . . . . . . . . 18 581
4. El sistema llamado neoclásico —o neokantiano— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 582
4.1. Los elementos del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 582
4.2. El problema de los valores de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 583
5. El sistema finalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 584
5.1. Las estructuras lógico-reales y la misión del Derecho penal . . 26 584
5.2. El subjetivismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 585
5.3. La influencia del sistema finalista en la legislación . . . . . . . . . 29 586
5.4. Los epígonos del finalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 586
6. El sistema dominante en los países de habla hispana . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 587
III. PRESUPUESTOS DE UNA SISTEMÁTICA DE LA TEORÍA DEL DE -
LITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 587
1. Lo permanente y lo cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 587
2. El sistema y el caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 588
3. Lo analítico y lo sintético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 589
4. Las perspectivas estructural y funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 590
5. El sistema del delito como construcción teleológica limitada . . . . . . . . . . . . 40 591
5.1. Los criterios rectores del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 591
5.2. El sentido teleológico del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 592
5.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 592
5.2.2. La orientación al caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 592
6. La teoría del delito y la del hecho punible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 593
7. Los puntos de partida de la construcción: la lesividad y la voluntad mala . . 48 595
7.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 595
7.2. Las dos posibles lógicas del sistema del Derecho penal: resultado
lesivo e infracción subjetiva de la norma de conducta . . 50 596
7.3. En busca del equilibrio: la conducta ex ante desaprobada . . . . 53 597
IV. LA NORMA DE CONDUCTA Y LA NORMA DE SANCIÓN . . . . . . . . . . 56 598
1. La necesidad de recurrir a la teoría de la norma de conducta . . . . . . . . . . . 56 598
2. Los antecedentes del debate actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 599
2.1. La dualidad de normas en el neokantismo . . . . . . . . . . . . . . . 59 599
2.2. El planteamiento de Armin Kaufmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 600
3. Variantes de las teorías de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 600
27
Sumario
Nm. Pág.
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 600
3.2. Las normas como expectativas institucionalizadas . . . . . . . . . . 62 601
3.3. Las normas como prohibiciones de causación . . . . . . . . . . . . . 66 603
3.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 603
3.3.2. La norma (atemporal) de conducta . . . . . . . . . . . . . . . 67 603
3.3.3. La teoría de la imputación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 604
3.3.4. La desautorización de la norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 604
3.3.5. Observaciones críticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 605
3.4. Las normas como directivas de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 606
3.4.1. La diversidad de perspectivas sobre el contenido de la
norma directiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 606
3.4.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 606
3.4.1.2. El contenido y el círculo de destinatarios . . . 75 607
3.4.2. Las normas y las valoraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 609
3.4.3. La norma de conducta y el tipo de delito . . . . . . . . . . . 82 610
3.4.3.1. La antijuridicidad atípica y la condicionadamente
típica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 610
3.4.3.2. La coincidencia y la congruencia . . . . . . . . . . 84 611
3.4.3.3. Las normas principales y las derivadas . . . . . . 85 611
3.4.4. Las clases de normas: prohibiciones y mandatos en
sentido formal y material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 612
4. Las normas de sanción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 614
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 614
4.2. La articulación de las normas de sanción con normas de equidad,
premiales y de oportunidad dirigidas a los órganos judiciales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 615
V. LA SISTEMÁTICA DE LA TEORÍA DEL HECHO PUNIBLE . . . . . . . . . 96 616
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 616
2. Las clases de sistemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 617
2.1. Las sistemáticas en la historia dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 617
2.2. Los posibles sistemas teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 617
3. Una sistemática bipartita del hecho punible: injusto culpable y punibilidad . 101 618
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 618
3.2. El merecimiento y la «necesidad» de pena . . . . . . . . . . . . . . . . 104 620
3.3. El delito como injusto culpable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 621
3.3.1. La norma de conducta y la antijuridicidad ex ante . . . . 107 621
3.3.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 621
3.3.1.2. La perspectiva intersubjetiva ex ante . . . . . . . 109 622
3.3.1.2.1. La delimitación de esferas y la orientación
de conductas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 622
3.3.1.2.2. El medio de evitar resultados lesivos . . 112 623
3.3.1.2.3. Las críticas de «imperativismo» y «enfoque
policial» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 624
3.3.1.2.4. La utilidad dogmática de la adopción
de la perspectiva ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 624
28
Sumario
Nm. Pág.
3.3.1.3. La relación entre la antijuridicidad (general)
ex ante y la desaprobación típica (penal) ex
ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 625
3.3.1.4. La relación entre la desaprobación típica ex
ante y la justificación ex ante . . . . . . . . . . . . . 119 626
3.3.2. El ámbito de la norma penal de sanción . . . . . . . . . . . 122 627
3.3.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 627
3.3.2.2. La lesividad de la conducta —el resultado—
como presupuesto de la desvaloración —tipicidad—
ex post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 628
3.3.2.2.1. Los términos del debate . . . . . . . . . . . 124 628
3.3.2.2.2. La incidencia de la teoría de las normas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 630
3.3.2.2.3. La cuestión sistemática . . . . . . . . . . . 129 630
3.3.3. La antinormatividad como infracción plena de la norma
de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 632
3.3.3.1. Preliminar: la distinción entre antijuridicidad
y culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 632
3.3.3.2. La distinción entre imputación subjetiva e
imputación a título de culpabilidad . . . . . . . . 135 633
3.3.3.3. La antinormatividad plena: la culpabilidad . . 139 635
3.3.3.3.1. Lo intrínseco y lo extrínseco . . . . . . . . 139 635
3.3.3.3.2. El significado transcategorial de la
noción de culpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 637
3.3.3.3.3. La «incapacidad» y la «dificultad» de
autodeterminación conforme a las normas . . . . 145 637
3.3.4. La punibilidad como propiedad del delito en tanto que
«penado por la ley» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 638
VI. EL SIGNIFICADO DE LA PROVOCACIÓN EN LA TEORÍA DEL DE -
LITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 639
1. La provocación de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 639
2. La provocación de situaciones eximentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 640
3. El debate sobre las denominadas «incumbencias» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 640
3.1. Las incumbencias como entidades deónticas . . . . . . . . . . . . . . 152 640
3.1.1. La imputación «anómala» y la «extraordinaria» . . . . . 152 640
3.1.2. La discusión sobre la naturaleza de las incumbencias . . 154 641
3.1.3. Los problemas abiertos de la doctrina de las incumbencias
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 643
3.2. Las normas de conducta —principales y derivadas— . . . . . . . 157 643
3.2.1. Las clases de normas derivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 643
3.2.2. El posible espacio de las incumbencias: la conducción
de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 645
3.2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 645
3.2.2.2. El sentido diacrónico del actuar humano . . . 163 646
VII. EL SISTEMA DEL DELITO EN LA EXPOSICIÓN DE LA OBRA (UNA
GUÍA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 648
29
Sumario
Nm. Pág.
CAPÍTULO 9
LA CONDUCTA HUMANA TÍPICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
I. LA ACCIÓN COMO EXPRESIÓN DE SENTIDO IMPUTADA A UN
AGENTE MORAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 653
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 653
2. La condición humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 655
3. Los entes carentes de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 656
3.1. Los animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 656
3.2. Las inteligencias artificiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 656
3.3. Las personas jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 657
3.4. Los Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 658
3.5. El problema de la actuación colectiva o compartida . . . . . . . . 12 659
3.6. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 659
4. La acción humana, el principio del hecho y la lesividad . . . . . . . . . . . . . . 15 660
II. EL CONCEPTO DE ACCIÓN Y EL SUBNIVEL SISTEMÁTICO DE LA
ACCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 661
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 661
1.1. Precisiones conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 661
1.2. El uso ordinario del concepto de acción en Derecho penal . . 20 663
1.3. La función del concepto de acción en el sistema del delito . . 21 663
2. La discusión sobre el concepto de acción en la historia de la dogmática . . . . 22 664
2.1. Un debate del siglo XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 664
2.2. El sentido del debate entre las diversas «doctrinas» de la
acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 664
3. La función del concepto de acción en el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 666
III. LA ATRIBUCIÓN DE SENTIDO Y LA IMPUTACIÓN EN LA ACCIÓN . 30 667
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 667
2. La atribución de sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 668
3. La dimensión de imputación mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 669
3.1. La intuición y la reflexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 669
3.2. Los motivos de primer orden y las razones . . . . . . . . . . . . . . . 34 669
4. Los juicios de tipicidad objetiva, de imputación subjetiva y de culpabilidad . 37 670
IV. LAS LLAMADAS CAUSAS DE AUSENCIA DE ACCIÓN . . . . . . . . . . . . . 39 671
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 671
2. La fuerza irresistible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 671
3. Los actos reflejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 672
4. La inconsciencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 673
V. LOS GRUPOS DE CASOS OBJETO DE DISCUSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . 46 674
1. Los movimientos impulsivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 674
2. Los automatismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 676
3. Los trastornos del sueño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 677
4. La actio «libera» in causa y la ausencia de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 677
4.1. Precisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 677
4.2. Las infracciones de normas derivadas y de incumbencias . . . . 54 678
30
Sumario
Nm. Pág.
VI. LA ACCIÓN COMO CONDUCTA TÍPICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 679
1. Precisiones conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 679
1.1. El tipo legal y el tipo de injusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 679
1.2. La relevancia procesal de la tipicidad de la conducta . . . . . . . 59 680
2. El tipo de injusto como categoría sistemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 680
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 680
2.2. El contenido del juicio de tipicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 681
2.2.1. Precisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 681
2.2.2. Las concepciones formal y axiológico-material de la
tipicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 683
2.2.2.1. La comprensión formalista-significativa . . . . . 66 683
2.2.2.2. La comprensión axiológica . . . . . . . . . . . . . . . 67 683
2.2.2.3. El proceso histórico de configuración de la
dimensión axiológica de la tipicidad . . . . . . . 71 685
2.2.2.3.1. La tipicidad en el sistema neokantiano
del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 685
2.2.2.3.2. La tipicidad en el sistema finalista del
delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 685
CAPÍTULO 10
LA TIPICIDAD EX ANTE (I). LA CONDUCTA DESAPROBADA DE COMISIÓN
ACTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
I. EL CONTENIDO DEL JUICIO DE TIPICIDAD OBJETIVA EN LA COMISIÓN
ACTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 693
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 693
2. La determinación de la tipicidad de la conducta como juicio de «imputación
objetiva» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 693
2.1. La historia dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 693
2.2. El debate en el seno de la doctrina de la imputación objetiva . 5 695
2.2.1. Las cuatro cuestiones fundamentales . . . . . . . . . . . . . . 5 695
2.2.2. El modelo acogido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 698
3. Las críticas externas a la doctrina de la imputación objetiva . . . . . . . . . . . 14 699
II. LA CONDUCTA PENALMENTE DESAPROBADA EX ANTE COMO
CONDUCTA TÍPICAMENTE RELEVANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 701
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 701
1.1. Los juicios de tipicidad ex ante y ex post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 701
1.2. El juicio ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 702
1.2.1. El contenido del juicio acerca de la conducta desaprobada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 702
1.2.2. El sentido del juicio de desaprobación de la conducta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 703
2. Los elementos del juicio sobre el significado de la conducta . . . . . . . . . . . . . 24 704
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 704
31
Sumario
Nm. Pág.
2.2. El juicio sobre la probabilidad intersubjetiva ex ante de lesión . 25 704
2.2.1. Las nociones de creación del riesgo, incremento del
riesgo y disminución de la protección . . . . . . . . . . . . . 25 704
2.2.2. La referencia al bien jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 706
2.2.3. Las bases del juicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 706
2.2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 706
2.2.3.2. La experiencia social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 707
2.2.3.3. Las características del sujeto pasivo . . . . . . . . 34 709
2.2.3.4. El incremento del riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 710
2.2.4. Los casos de disminución del riesgo . . . . . . . . . . . . . . . 38 711
2.2.4.1. Disminución de un riesgo y sustitución de un
riesgo por otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 711
2.2.4.2. La perspectiva del sujeto pasivo . . . . . . . . . . . 42 713
2.2.5. El sujeto del juicio y sus sesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 713
2.2.6. La ausencia de un riesgo intersubjetivo ex ante . . . . . . 46 714
2.2.6.1. El caso fortuito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 714
2.2.6.2. La incidencia del principio de precaución . . 48 715
2.2.6.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 715
2.2.6.2.2. Los problemas del principio de precaución
en Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 716
2.3. La dimensión de significado intersubjetivo . . . . . . . . . . . . . . . 52 717
2.3.1. El significado de la modalización de la conducta . . . . 52 717
2.3.2. Los elementos normativos del tipo . . . . . . . . . . . . . . . . 54 718
2.3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 718
2.3.2.2. Las clases de elementos típicos . . . . . . . . . . . . 56 719
2.3.3. La dimensión significativa de los elementos internos . 57 720
2.3.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 720
2.3.3.2. La distinción entre la conformación del sentido
y la imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . 59 721
2.3.3.3. Las capacidades lato sensu especiales del
sujeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 721
2.3.3.3.1. Los conocimientos especiales . . . . . . . . 61 721
2.3.3.3.2. Las capacidades especiales . . . . . . . . . 65 723
2.3.3.4. Las intenciones, los motivos y los móviles . . . 67 724
2.3.3.4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 724
2.3.3.4.2. La intención de producir el resultado . 69 725
2.3.3.4.3. El concepto de «animus» . . . . . . . . . . 71 726
2.3.3.4.4. La ubicación sistemática de los llamados
«elementos subjetivos» del injusto . . . . . . . 72 726
2.3.3.4.5. La cuestión previa de la relevancia de
los motivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 728
2.3.3.4.6. La ubicación sistemática de los motivos
y los móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 729
2.4. La relación con el sujeto pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 730
2.4.1. Generalidades y remisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 730
32
Sumario
Nm. Pág.
III. LA VALORACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA CONDUCTA: LOS RIESGOS
PENALMENTE DESAPROBADOS Y NO DESAPROBADOS . . . . . 82 731
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 731
2. El riesgo permitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 732
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 732
2.2. La interrelación entre el riesgo permitido y la adecuación
social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 733
2.3. El fundamento del riesgo permitido y su recepción en la teoría
del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 734
2.3.1. La naturaleza extrapenal del riesgo permitido . . . . . . 89 734
2.3.2. Los mecanismos de la permisión extrapenal de los
riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 735
2.3.3. Las condiciones generales de la permisión de riesgos . 93 736
2.3.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 736
2.3.3.2. Las condiciones de permisión de riesgos . . . . 94 737
2.4. La recepción de los riesgos permitidos en los tipos de delito . 95 737
2.4.1. Las técnicas de apertura de los tipos . . . . . . . . . . . . . . 95 737
2.4.2. El caso de los delitos dolosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 738
2.4.3. El supuesto del riesgo concreto para bienes intrínsecos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 738
2.4.4. Entre la precaución y el riesgo permitido . . . . . . . . . . 99 739
2.5. La procedimentalización y la automatización . . . . . . . . . . . . . 101 740
3. La adecuación social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 741
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 741
3.2. Su fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 742
3.3. Los problemas aplicativos de la adecuación social . . . . . . . . . . 106 742
3.4. La adecuación social «cultural» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 744
3.4.1. Las variantes de la adecuación social . . . . . . . . . . . . . . 109 744
3.4.2. Las dificultades para apreciar la adecuación social cultural
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 744
3.4.2.1. El problema de la exención de responsabilidad
de base cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 744
3.4.2.2. Algunos criterios para su manejo . . . . . . . . . . 112 746
3.5. La tolerancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 747
3.5.1. La tolerancia social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 747
3.5.2. La tolerancia jurídico-administrativa, jurídico-penal y
del sujeto pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 747
4. Los principios generales de la interrelación personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 748
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 748
4.2. La neutralidad de la conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 749
4.2.1. El concepto de «neutralidad» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 749
4.2.1.1. En la tradición del Derecho penal . . . . . . . . . 120 749
4.2.1.2. En otros sectores del Derecho . . . . . . . . . . . . 123 751
4.2.2. El contenido de la neutralidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 751
33
Sumario
Nm. Pág.
4.2.3. El estado de la discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 753
4.2.3.1. Los espacios de consenso . . . . . . . . . . . . . . . . 128 753
4.2.3.2. El disenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 753
4.2.4. El límite absoluto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 754
4.2.4.1. El riesgo concreto para bienes intrínsecos . . 130 754
4.2.4.2. Las razones de la doctrina estandarizadora . . 131 755
4.2.4.3. La generalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 755
4.2.5. La pérdida de la neutralidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 756
4.2.5.1. Las diversas situaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 756
4.2.5.1.1. La reorganización de la propia posición
jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 756
4.2.5.1.2. La concurrencia de deberes especiales . 135 757
4.2.5.1.3. La posición de deber y la relevancia de
prescindir de los conocimientos especiales . . . . . 138 758
4.3. La prohibición de regreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 759
4.4. El principio de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 760
5. El riesgo general de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 761
CAPÍTULO 11
LA TIPICIDAD EX ANTE (II). LA CONDUCTA DESAPROBADA DE OMISIÓN.
LA COMISIÓN POR OMISIÓN. LA INTERRUPCIÓN DE CURSOS
SALVADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
I. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 769
1. El concepto de omisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 769
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 769
1.2. La omisión como expresión de sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 770
2. El problema moral y político de las omisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 771
2.1. La gravedad moral de las omisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 771
2.2. La restricción de la libertad mediante mandatos . . . . . . . . . . . 9 772
2.3. La creciente complejidad social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 774
3. La vulnerabilidad y la vinculación originarias como precondiciones antropológicas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 774
3.1. La fragilidad y la dependencia interpersonal . . . . . . . . . . . . . . 13 774
3.2. La relevancia de las promesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 775
II. LAS CLASES DE OMISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 776
1. Las clasificaciones binarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 776
2. La distinción entre infracciones de deberes negativos y positivos . . . . . . . . . 18 776
3. La profundización en la distinción entre deberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 777
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 777
3.2. La autovinculación y las clases de omisiones . . . . . . . . . . . . . . 20 778
3.3. La política legislativa de las omisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 779
3.4. La dominante doctrina binaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 780
34
Sumario
Nm. Pág.
III. EL CONCEPTO DE COMISIÓN POR OMISIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 780
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 780
2. La doctrina de la posición de garante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 781
2.1. Introducción. Las doctrinas causales-estructurales . . . . . . . . . 26 781
2.2. La doctrina funcional de la infracción del deber . . . . . . . . . . 28 782
2.2.1. La doctrina del deber jurídico-formal y su progresiva
materialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 782
2.2.2. El significado de la obra de Armin Kaufmann . . . . . . . 32 783
2.3. La doctrina funcional de la equivalencia ético-social . . . . . . . 35 785
2.4. El regreso al método ontológico-estructural en las doctrinas
del dominio social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 786
2.5. La unidad funcional de dos estructuras conceptuales di -
versas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 788
3. La identidad típica de la comisión por omisión y comisión activa . . . . . . . 46 789
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 789
3.2. Los elementos para la reconstrucción del concepto dogmático
de comisión por omisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 791
3.2.1. La aproximación metodológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 791
3.2.2. El elemento de exégesis legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 791
3.2.2.1. Los verbos típicos como expresivos de acciones
causales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 791
3.2.2.2. Los verbos típicos como expresivos de procesos
causales lógicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 792
3.2.2.3. La perspectiva significativa permanentemente
adoptada en la tradición . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 793
3.3. Los elementos dogmático-estructurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 794
3.3.1. La teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 794
3.3.2. La doctrina del riesgo intersubjetivamente desaprobado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 795
3.3.2.1. Lo común a la comisión activa y a la comisión
por omisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 795
3.3.2.2. La relevancia de los compromisos . . . . . . . . . 62 796
3.3.2.3. El empeoramiento del estatus del bien jurídico
como riesgo desaprobado . . . . . . . . . . . . . . . . 65 797
3.4. El elemento axiológico-teleológico: los criterios del merecimiento
de pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 798
IV. LA ESTRUCTURA DEL TIPO DE COMISIÓN POR OMISIÓN . . . . . . . 68 799
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 799
2. La conducta penalmente desaprobada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 799
2.1. La situación típica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 799
2.1.1. La situación de peligro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 799
2.1.2. La capacidad de realización de la conducta indicada . 71 800
2.1.2.1. La noción de capacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 800
2.1.2.2. La capacidad de disminuir el riesgo . . . . . . . . 72 800
35
Sumario
Nm. Pág.
2.1.3. La exigibilidad de la conducta indicada . . . . . . . . . . . . 74 801
2.2. Las posiciones —o situaciones— de garantía . . . . . . . . . . . . . . 78 803
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 803
2.2.2. La ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 804
2.2.2.1. Las posiciones de garante familiares: conyugal
y paternofilial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 804
2.2.2.2. La posición de garante del funcionario público
en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 807
2.2.2.3. La posición de garante en las fuerzas y cuerpos
de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 808
2.2.2.3.1. Las propuestas de solución enfrentadas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 808
2.2.2.3.2. La legislación española . . . . . . . . . . . 93 809
2.2.3. El contrato y la asunción fáctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 810
2.2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 810
2.2.3.2. La relevancia de la infracción de deberes contractuales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 810
2.2.3.3. La asunción fáctica —la promesa interpersonal—
expresa e implícita . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 811
2.2.3.4. La posición de garante del «empresario» . . . 102 814
2.2.3.5. El problema de las «organizaciones garantes
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 814
2.2.3.5.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . 103 814
2.2.3.5.2. . La incidencia sobre las personas concretas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 815
2.2.3.5.3. El relevo de los garantes . . . . . . . . . . . 107 816
2.2.4. La injerencia —el actuar u omitir precedente— . . . . . 108 816
2.2.4.1. Aproximación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 816
2.2.4.2. Las variantes del actuar precedente peligroso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 817
2.2.4.3. La posición restrictiva en materia de injerencia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 819
2.2.4.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 819
2.2.4.3.2. La compatibilidad con la legislación . 117 820
2.2.4.3.3. El «omitir precedente» . . . . . . . . . . . . 119 821
2.2.5. La convergencia de posiciones de garante . . . . . . . . . . 121 822
2.3. La equivalencia según el sentido del texto de la ley . . . . . . . . 122 822
2.3.1. La naturaleza de las cláusulas legales de equivalencia . . 122 822
2.3.2. El baremo de la equivalencia según el sentido del texto
de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 824
2.3.3. La restricción a los delitos consistentes en la producción
de un resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 825
2.3.3.1. El problema de los delitos de mera actividad
y de medios determinados . . . . . . . . . . . . . . . 127 825
2.3.3.2. La inclusión de la participación por omisión . 129 826
36
Sumario
Nm. Pág.
V. LAS OMISIONES DE GRAVEDAD INTERMEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 827
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 827
2. Las posibles técnicas legales para su tratamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 828
3. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 829
VI. LOS DEBERES POSITIVOS GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 830
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 830
2. El deber de socorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 831
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 831
2.2. Las diversas fundamentaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 832
3. El debate sobre el tratamiento jurídico de las omisiones de socorro . . . . . . . . 147 834
3.1. La alternativa entre deberes positivos e incentivos . . . . . . . . . 147 834
3.2. La supererogación y el Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 834
4. La doble naturaleza de las «cláusulas de inexigibilidad» de los delitos de
omisión de socorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 835
5. La responsabilidad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 836
VII. LOS CASOS PROBLEMÁTICOS EN LA DISTINCIÓN ENTRE COMISIÓN
ACTIVA Y OMISIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 837
1. La llamada «omisión por comisión» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 837
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 837
1.2. Las estructuras de omissio libera in causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 837
2. La interrupción de cursos salvadores propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 838
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 838
2.2. El caso de los aparatos de respiración, reanimación o alimentación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 839
3. Los casos de imprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 840
VIII. LA INTERRUPCIÓN DE CURSOS SALVADORES AJENOS . . . . . . . . . . 164 841
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 841
2. El concepto dogmático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 842
2.1. La fenomenología de las situaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 842
2.2. La discusión acerca de su naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . 168 843
3. La tipicidad de las interrupciones de cursos salvadores . . . . . . . . . . . . . . . 169 844
3.1. La conducta penalmente desaprobada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 844
3.1.1. La «interrupción» de cursos salvadores ya «consumados
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 844
3.1.2. La interrupción de cursos salvadores todavía no consumados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 845
3.1.2.1. La discusión sobre la naturaleza del curso salvador
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 845
3.1.2.2. El curso salvador en fase interna . . . . . . . . . . 176 846
3.1.2.3. La interrupción de cursos salvadores ajenos
en la propia esfera de organización . . . . . . . . 177 847
3.2. Remisión a los criterios generales de la teoría del delito . . . . 178 847
37
Sumario
Nm. Pág.
CAPÍTULO 12
LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA A TÍTULO DE DOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
I. EL JUICIO DE IMPUTACIÓN SUBJETIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 855
1. Los juicios de tipicidad objetiva y de imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . 1 855
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 855
1.2. Los factores de complejidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 856
2. El significado específico de la imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 857
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 857
2.2. La exclusión de la responsabilidad objetiva . . . . . . . . . . . . . . . 9 858
II. EL DOLO COMO CRITERIO DE IMPUTACIÓN SUBJETIVA . . . . . . . . 12 860
1. Consideraciones metodológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 860
2. La definición convencional del dolo y de sus «clases» . . . . . . . . . . . . . . . . 14 861
2.1. El objeto y el contenido del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 861
2.2. El dolo directo de primer grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 862
2.3. El dolo de consecuencias necesarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 863
2.4. El dolo eventual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 863
2.5. Un balance crítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 864
2.6. La distinción entre el dolo natural y el dolo malo . . . . . . . . . . 24 865
2.6.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 865
2.6.2. Consideraciones críticas sobre el estado de la cuestión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 866
2.7. Las doctrinas de la denominada «doble posición» del dolo . . 28 867
III. EL FUNDAMENTO DEL MAYOR CASTIGO DE LA CONDUCTA IMPUTADA
A TÍTULO DE DOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 868
1. Un enfoque teleológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 868
2. Las doctrinas preventivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 868
3. Las doctrinas retributivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 870
4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 870
IV. EL OBJETO Y EL CONTENIDO DEL DOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 871
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 871
2. El objeto del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 871
2.1. El significado de la conducta típicamente desaprobada . . . . . 38 871
2.2. Los elementos descriptivos y los normativos . . . . . . . . . . . . . . 39 872
2.2.1. La clasificación de los elementos del tipo . . . . . . . . . . 39 872
2.2.2. Los elementos normativos de sentido y de valoración
—sociales y jurídicos— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 873
3. El debate sobre el contenido del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 874
3.1. La discusión tradicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 874
3.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 874
3.1.2. Las teorías del consentimiento y de la probabilidad . . 45 875
3.1.3. La evolución de la jurisprudencia española . . . . . . . . . 47 876
3.2. El replanteamiento metodológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 876
3.2.1. El marco del debate actual sobre el contenido del
dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 876
38
Sumario
Nm. Pág.
V. LOS MÉTODOS DE APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE «CONOCIMIENTO
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 878
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 878
1.1. La naturaleza del «conocimiento» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 878
1.2. El concepto descriptivo de conocimiento . . . . . . . . . . . . . . . . 55 879
1.3. El método adscriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 880
1.3.1. El juicio de adscripción de conocimiento . . . . . . . . . . 58 880
1.3.2. La base fáctica del juicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 881
2. La acogida de la opción descriptiva en la jurisprudencia . . . . . . . . . . . . . . 62 882
3. La opción por el método adscriptivo equilibrado con una orientación individual
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 883
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 883
3.2. Los indicadores en la regla de imputación del conocimiento . 66 884
4. La necesidad de corregir la praxis social de imputación . . . . . . . . . . . . . . . 68 885
VI. LA RECONSTRUCCIÓN DEL CONTENIDO DEL DOLO . . . . . . . . . . . 70 886
1. Una precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 886
2. El contenido cognitivo del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 887
2.1. La cognición como congruencia de lo intersubjetivo y lo subjetivo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 887
2.2. Los problemas de la dimensión cognitiva del dolo . . . . . . . . . 75 888
2.2.1. La ausencia de representación clara en los hechos
impulsivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 888
2.2.2. Las representaciones (y la ausencia de representación)
«irracionales» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 889
3. El contenido volitivo del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 890
3.1. La incorporación de la volición y sus consecuencias . . . . . . . . 78 890
3.2. Balance relativo a la doctrina dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 890
4. La relevancia de las emociones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 891
4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 891
4.2. El conocimiento emocional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 892
4.2.1. Las doctrinas contrarias y su cuestionamiento . . . . . . . 82 892
4.2.2. El ser humano como agente emocional . . . . . . . . . . . . 84 893
VII. LA DELIMITACIÓN DE DOLO E IMPRUDENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 895
1. La frontera entre el dolo eventual y la imprudencia consciente . . . . . . . . . . 88 895
2. La atenuación de la pena del dolo eventual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 896
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 896
2.2. Las propuestas de una tripartición de criterios de imputación
subjetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 897
3. La frontera entre el dolo y la imprudencia inconsciente . . . . . . . . . . . . . . . 94 898
3.1. La denominada co-consciencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 898
3.1.1. Aproximación conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 898
3.1.2. La persistente ambigüedad de la figura . . . . . . . . . . . . 96 899
39
Sumario
Nm. Pág.
3.2. La ignorancia deliberada dolosa o culposa . . . . . . . . . . . . . . . 98 900
3.2.1. Los debates angloamericano y continental europeo . . 98 900
3.2.2. El método de argumentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 901
3.2.2.1. Las perspectivas teleológica-axiológica, exegético-
legal y estructural-conceptual . . . . . . . . . 101 901
3.2.2.2. La aplicación del modelo expuesto . . . . . . . . 103 902
3.2.2.2.1. En el plano teleológico-axiológico . . . . 103 902
3.2.2.2.2. En el plano exegético-legal . . . . . . . . . 105 903
3.2.2.2.3. En el plano estructural-conceptual . . . 107 904
4. Conclusión: el contenido cognitivo-práctico del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 904
VIII. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA DOLOSA EN LOS DELITOS DE OMISIÓN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 906
IX. EL ERROR EXCLUYENTE DEL DOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 907
1. Los intentos de distinción entre clases de errores penalmente relevantes . . . . 114 907
2. El marco legal: El error sobre el «hecho» y el error sobre su «licitud» . . . . . . 118 908
3. Los elementos del «hecho constitutivo de la infracción penal» . . . . . . . . . . 121 910
3.1. Los elementos fácticos —brutos y sociales— del objeto del
dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 910
3.2. Los elementos jurídicos del objeto del dolo . . . . . . . . . . . . . . . 125 911
3.2.1. Los elementos normativos de sentido jurídico . . . . . . 125 911
3.2.2. Las valoraciones jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 912
3.2.3. La cuestión de la «valoración» paralela en la esfera del
profano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 913
3.2.4. Una referencia a las clases de delitos . . . . . . . . . . . . . . 131 914
4. La vencibilidad y la invencibilidad del error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 916
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 916
4.2. Los criterios de la vencibilidad del error . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 917
5. Algunos supuestos especiales de error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 919
5.1. El error sobre elementos típicos accidentales —propios de los
tipos cualificados y privilegiados— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 919
5.1.1. Generalidades. Los errores sobre elementos de tipos
cualificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 919
5.1.2. Los errores sobre los elementos de tipos privilegiados . 143 919
5.2. El problema de la concreción del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 920
5.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 920
5.2.2. El error sobre la persona (error in persona) . . . . . . . . . . 148 921
5.2.3. El error en el golpe (aberratio ictus) . . . . . . . . . . . . . . . 150 922
5.2.4. Los «errores sobre el proceso causal» . . . . . . . . . . . . . . 153 924
5.2.5. El dolo general (dolus generalis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 925
5.3. El dolo de los sujetos con patologías mentales . . . . . . . . . . . . 159 926
6. La responsabilidad civil en los casos de error de tipo con efecto absolutorio . 161 927
X. LOS LLAMADOS «ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO» . . . . . . . . . 162 928
40
Sumario
Nm. Pág.
CAPÍTULO 13
LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA A TÍTULO DE IMPRUDENCIA . . . . . . . . . . 931
I. EL FUNDAMENTO DE LA SANCIÓN PENAL DE HECHOS NO DOLOSOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 935
1. Los hechos fortuitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 935
2. Las conductas imprudentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 936
3. El significado del obrar imprudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 937
3.1. La falta de pleno reconocimiento del otro . . . . . . . . . . . . . . . . 5 937
3.2. La insolidaridad cualificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 938
4. Las imprudencias punibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 939
II. LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS LEGALES DE INCRIMINACIÓN
DE LA IMPRUDENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 940
1. Las características generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 940
2. La exigencia de determinación expresa: el sistema de numerus clausus . . . . 13 941
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 941
2.2. Los problemas actuales del modelo legal de incriminación
cerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 942
2.2.1. El problema axiológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 942
2.2.2. La tendencia a la ampliación de los hechos punibles
imprudentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 942
2.2.3. El tratamiento de los casos de culpa iuris (error vencible
de Derecho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 943
2.2.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 943
2.2.3.2. Los errores vencibles de hecho —culpa
facti— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 944
2.2.3.3. Los errores vencibles de Derecho —culpa
iuris— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 944
2.2.3.3.1. Las divergencias doctrinales . . . . . . . 22 944
2.2.3.3.2. La culpa iuris criminalis . . . . . . . . . . 25 946
2.3. Otras cuestiones derivadas del sistema de numerus clausus . . . 26 946
3. Las expresiones legales relativas al obrar imprudente . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 947
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 947
3.2. El problema de legalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 948
3.2.1. La imprudencia como cuestión judicial . . . . . . . . . . . . 30 948
3.2.2. El debate sobre el mandato de determinación . . . . . . 31 948
3.2.3. La imprudencia y el sistema multinivel de fuentes del
Derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 949
3.2.3.1. Las disposiciones administrativas y las leges
artis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 949
3.2.3.2. Los estándares jurídico-civiles de cuidado y la
máxima de neminem laedere . . . . . . . . . . . . . 35 950
3.2.3.3. Matizaciones a la doctrina del «indicio» . . . . 36 951
4. La relevancia decisiva de la producción del resultado típico . . . . . . . . . . . . 39 952
4.1. Las diferentes perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 952
41
Sumario
Nm. Pág.
4.2. El resultado como condición de la tipicidad . . . . . . . . . . . . . . 43 954
4.3. La sanción de las «imprudencias sin resultado» . . . . . . . . . . . 45 955
5. Las clases de imprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 955
5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 955
5.2. Las distinciones fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 956
5.2.1. La imprudencia consciente y la inconsciente . . . . . . . 47 956
5.2.2. La imprudencia grave, menos grave y leve . . . . . . . . . . 48 956
5.2.2.1. Las distinciones históricas . . . . . . . . . . . . . . . . 48 956
5.2.2.2. El problema de la imprudencia leve . . . . . . . 49 957
5.2.2.3. La distinción vigente en España: imprudencia
grave y menos grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 958
5.2.2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 958
5.2.2.3.2. El criterio de la distinción . . . . . . . . . 54 959
III. LA IMPRUDENCIA EN EL SISTEMA DE LA TEORÍA DEL DELITO . . 56 960
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 960
1.1. Los términos de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 960
1.2. La relación entre dolo e imprudencia como plus/minus o
aliud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 961
2. La discusión sobre la ubicación sistemática de la imprudencia . . . . . . . . . . 61 962
2.1. La evolución doctrinal del último siglo y medio . . . . . . . . . . . 61 962
2.2. El marco doctrinal actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 965
3. La teoría de las normas de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 966
3.1. Los tres posibles planteamientos de teoría de las normas . . . . 68 966
3.1.1. Los dos planteamientos que no se acogen en esta
obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 966
3.1.2. La concepción acogida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 966
3.2. La diferencia entre dolo e imprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 967
4. La «imprudencia intersubjetiva-general» y la individual-personal . . . . . . . 75 968
4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 968
4.2. Los conocimientos y capacidades superiores e inferiores . . . . 77 969
IV. EL TIPO OBJETIVO EN EL DELITO IMPRUDENTE (REMISIÓN A
LOS CAPÍTULOS 10, 11 Y 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 970
1. El comportamiento penalmente desaprobado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 970
1.1. Los elementos constitutivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 970
1.2. Un problema práctico-aplicativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 971
2. La producción del resultado y su imputación objetiva a la conducta desaprobada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 972
V. LA IMPRUDENCIA COMO CRITERIO DE IMPUTACIÓN SUBJETIVA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 972
1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 972
2. El criterio de la imputación subjetiva imprudente —la exigibilidad de evitación—
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 973
2.1. La posibilidad de conocer, la evitabilidad y la exigibilidad . . . 88 973
42
Sumario
Nm. Pág.
2.2. Su referencia a la conducta desaprobada . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 974
2.3. Algunos ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 975
3. La imprudencia consciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 976
3.1. Una aproximación conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 976
3.2. Las concreciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 976
3.2.1. Los casos de imprudencia consciente . . . . . . . . . . . . . . 95 976
3.2.2. Los factores determinantes del comportamiento imprudente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 978
3.3. El problema temporal en la imprudencia consciente y el límite
con la culpa inconsciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 979
3.3.1. La existencia de tres planos de deberes . . . . . . . . . . . . 101 979
3.3.1.1. El deber de examen e información . . . . . . . . 101 979
3.3.1.2. El deber de capacitación . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 979
3.3.1.3. El deber de actuación correcta en el momento
del peligro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 980
3.3.2. La incidencia de la teoría de las normas de conducta . 104 980
3.3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 980
3.3.2.2. La congruencia objetivo-subjetiva . . . . . . . . . 105 981
3.3.2.3. La fase previa —los «actos preparatorios»— en
la imprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 982
3.3.2.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 982
3.3.2.3.2. Las conductas de favorecimiento imprudente
previo del propio actuar posterior desaprobado
—pero no imputable subjetivamente— . . 109 983
3.3.2.3.3. El tránsito del ámbito de las «normas de
conducta derivadas» al de las «incumbencias» . 113 984
4. La imprudencia inconsciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 985
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 985
4.2. El debate sobre su castigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 985
4.2.1. En el ámbito angloamericano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 985
4.2.2. En la tradición jurídica de cuño alemán . . . . . . . . . . . 118 987
4.3. Las doctrinas sobre el fundamento del castigo de la imprudencia
inconsciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 987
4.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 987
4.3.2. Un análisis de las posiciones dogmáticas . . . . . . . . . . . 121 988
4.3.2.1. La búsqueda de una imprudencia consciente
previa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 988
4.3.2.2. La búsqueda de una culpabilidad por el hecho
derivada de la propia conducción de la vida . 124 989
4.3.2.3. El baremo de la conformidad con el rol . . . . 126 990
4.3.3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 991
VI. LA PRETERINTENCIONALIDAD Y LOS DELITOS CUALIFICADOS
POR EL RESULTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 993
1. La tradición del versari in re illicita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 993
2. Algunas manifestaciones persistentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 994
43
Sumario
Nm. Pág.
CAPÍTULO 14
LA TIPICIDAD EX POST. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL RESULTADO . 995
I. LA TIPICIDAD COMO JUICIO EX POST Y LA PRODUCCIÓN DEL
RESULTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1001
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1001
2. El concepto y la función del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1001
2.1. Los tres sentidos del término . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1001
2.2. La ubicación sistemática del resultado y la relevancia de su
vinculación con la conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1003
2.3. La distinción entre delitos de «mera actividad» y de resultado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1005
2.4. Balance: La teoría del resultado típicamente relevante . . . . . 14 1006
2.5. La insignificancia del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1007
2.5.1. El principio de insignificancia y sus límites . . . . . . . . . 15 1007
2.5.2. El ámbito de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1008
2.5.3. La ubicación sistemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1008
II. LA «REALIZACIÓN DEL RIESGO EN EL RESULTADO» EN LOS DELITOS
DE COMISIÓN ACTIVA (1): LAS CUESTIONES DE CAUSALIDAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1010
1. La relación de sentido y la causalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1010
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1010
1.2. El papel de la causalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1010
2. La causación del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1011
2.1. Causalidad, determinación e indeterminación . . . . . . . . . . . . 23 1011
2.2. Causalidad real y gnoseológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1012
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1012
2.2.2. La causalidad como relación «real» . . . . . . . . . . . . . . . 26 1013
2.2.3. La causalidad como relación mental . . . . . . . . . . . . . . 28 1013
2.3. La doctrina de la equivalencia de las condiciones . . . . . . . . . . 29 1014
2.3.1. Las doctrinas individualizadoras y generalizadoras de
la causalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1014
2.3.2. La crítica por exceso a la doctrina de la equivalencia . 32 1015
2.3.3. La crítica por defecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1016
2.3.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1016
2.3.3.2. Los supuestos de causalidad alternativa . . . . . 36 1017
2.3.3.3. Los casos de causalidad sustitutiva . . . . . . . . . 37 1017
2.3.3.4. Los ejemplos de causalidad acumulativa . . . . 39 1018
2.3.3.5. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1020
2.4. El debate actual sobre la causalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1021
2.4.1. La causalidad conforme a leyes de experiencia científica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1021
2.4.1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1021
2.4.1.2. El modo de operar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1021
2.4.2. La doctrina de la condición NESS . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1023
44
Sumario
Nm. Pág.
2.4.3. Las doctrinas estrictamente contrafácticas . . . . . . . . . . 50 1024
2.4.4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1025
2.5. El problema de las correlaciones estadísticas . . . . . . . . . . . . . . 55 1026
2.5.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1026
2.5.2. La naturaleza del vínculo entre conducta y resultado . 57 1027
2.5.2.1. Los casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1027
2.5.2.2. Lo sustantivo y lo procesal . . . . . . . . . . . . . . . 58 1028
2.5.2.2.1. El nexo entre conducta y resultado como
cuestión de adscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1028
2.5.2.2.2. Los indicadores de la relación de sentido
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1028
2.5.2.2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . 60 1028
2.5.2.2.2.2. Los términos del debate . . . . . . . 61 1029
2.5.2.2.2.3. Una posible conclusión . . . . . . . 63 1030
2.5.2.3. El método de aproximación a los casos . . . . . 66 1031
2.5.2.3.1. Los tres requisitos de la regla de adscripción
de sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1031
2.5.2.3.1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . 66 1031
2.5.2.3.1.2. La correlación estadística . . . . . 68 1032
2.5.2.3.1.3. El efecto de intensificación . . . . 70 1033
2.5.2.3.1.4. La exclusión de explicaciones
alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1033
2.5.2.3.2. Otras incertidumbres adicionales . . . . 74 1034
2.5.2.3.2.1. Los casos de sinergias . . . . . . . . 74 1034
2.5.2.3.2.2. Los casos de imposibilidad de
identificación de las víctimas concretas . . . . 76 1035
III. LA «REALIZACIÓN DEL RIESGO EN EL RESULTADO» EN LOS DELITOS
DE COMISIÓN ACTIVA (2): EL PLANO JURÍDICO . . . . . . . . . . . 77 1036
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1036
1.1. Lo lógico-empírico y lo significativo-jurídico . . . . . . . . . . . . . . 77 1036
1.2. Una panorámica de los criterios doctrinales . . . . . . . . . . . . . . 78 1036
2. Las doctrinas del comportamiento alternativo conforme a Derecho . . . . . . . 79 1037
2.1. Distinciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1037
2.1.1. El pensamiento en alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1037
2.1.2. La relevancia de los cursos causales hipotéticos . . . . . 80 1037
2.1.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1037
2.1.2.2. La argumentación ex post . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1038
2.1.2.3. La argumentación ex ante . . . . . . . . . . . . . . . 83 1039
2.2. La doctrina de la evitabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1039
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1039
2.2.2. La discusión sobre la vigencia del principio in dubio pro
reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1040
2.2.3. Los problemas de aplicación en los casos de riesgo permitido
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1041
45
Sumario
Nm. Pág.
2.2.4. La evitabilidad como «evitabilidad individual» . . . . . . 93 1043
2.3. La doctrina de la causalidad de la infracción del deber . . . . . 94 1043
2.4. La doctrina del incremento del riesgo ex post . . . . . . . . . . . . . . 97 1045
2.4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1045
2.4.2. La pretensión de la doctrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1045
2.4.3. Las críticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1046
2.4.4. La propuesta de una versión gradualista . . . . . . . . . . . 102 1047
2.5. La doctrina del fin de protección de la norma . . . . . . . . . . . . 105 1048
2.5.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1048
2.5.2. La relación teleológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1049
3. La relación de imputación objetiva como juicio de sentido susceptible de
cuantificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 1051
3.1. Las interacciones de conductas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 1051
3.2. La gradualidad del nexo de imputación objetiva . . . . . . . . . . . 113 1051
4. La relación de la doctrina de la imputación objetiva con el debate sobre la
«concreción» del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1053
4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1053
4.2. Las «desviaciones» del curso causal, o cursos causales «irregulares
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1053
4.3. Una propuesta de solución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1054
5. El nexo de imputación objetiva en los supuestos de actuaciones sucesivas de
varios sujetos activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1055
5.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1055
5.2. Las distintas variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1056
5.2.1. Las actuaciones sucesivas de sujetos desvinculados . . . 123 1056
5.2.1.1. Las actuaciones sucesivas a una conducta dolosa
inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1056
5.2.1.2. Las actuaciones sucesivas a una conducta
imprudente inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1057
5.2.1.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1057
5.2.1.2.2. Los criterios objetivos aplicables . . . . . 127 1058
IV. LA INTERACCIÓN ENTRE EL SUJETO ACTIVO Y EL SUJETO PA -
SIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1059
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1059
2. La llamada «victimo-dogmática» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1060
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1060
2.2. Algunas concreciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1061
3. La participación en una autopuesta en peligro ajena . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1063
4. La heteropuesta en peligro consentida y la organización conjunta . . . . . . . 139 1064
5. La concurrencia de riesgos imprudentes: la «desorganización» conjunta . . 142 1065
5.1. La pluralidad de sujetos activos y pasivos . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1065
5.2. La relevancia de la conducta del sujeto pasivo . . . . . . . . . . . . . 143 1066
5.2.1. El «consentimiento al riesgo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1066
5.2.2. La omisión de medidas de autoprotección del sujeto
pasivo en casos de imprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1067
46
Sumario
Nm. Pág.
5.2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1067
5.2.2.2. Una propuesta de solución . . . . . . . . . . . . . . . 147 1067
5.2.2.3. La responsabilidad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1068
6. El comportamiento posterior del sujeto pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1068
6.1. El comportamiento del sujeto pasivo no excluyente de la desaprobación
de la conducta, sino de la imputación objetiva del
resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1068
6.1.1. La renuncia a la autoprotección en casos de estafa . . . 149 1068
6.1.2. Las altas voluntarias y los documentos de voluntades
anticipadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1069
6.2. La autopuesta en peligro como reacción del sujeto pasivo de
una agresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1070
V. LA ACTUACIÓN SALVADORA DE UN TERCERO SOCORRISTA . . . . 154 1071
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 1071
2. Los casos de obligación de actuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1071
3. Los casos de conductas supererogatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1072
VI. EL PROBLEMA DE LOS RESULTADOS DIFERIDOS EN EL TIEMPO . 159 1073
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1073
2. Criterios para la solución de los casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 1074
2.1. Los tres primeros grupos de casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 1074
2.2. Los daños tardíos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1075
VII. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL RESULTADO EN LOS DELITOS DE
COMISIÓN POR OMISIÓN Y EN LA INTERRUPCIÓN DE CURSOS
CAUSALES SALVADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1076
1. La causalidad en las omisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1076
1.1. Presupuestos conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1076
1.2. La causalidad en los delitos de comisión por omisión . . . . . . 168 1078
1.3. La articulación de la doctrina del comportamiento desaprobado
y de la imputación objetiva del resultado en la comisión
por omisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 1079
1.3.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 1079
1.3.2. La opción por la doctrina de la «disminución de oportunidades
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1080
1.3.3. Las consecuencias prácticas de la acogida de esta posición
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1082
1.3.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1082
1.3.3.2. Algunos ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 1083
1.3.4. El caso de los garantes sucesivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1084
2. La imputación objetiva del resultado en los casos de interrupción de cursos
causales salvadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 1085
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 1085
2.2. Una propuesta de solución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 1086
47
Sumario
Nm. Pág.
CAPÍTULO 15
LAS CONDUCTAS DESAPROBADAS DE PREPARACIÓN, TENTATIVA Y
CONSUMACIÓN. EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO . . . . . . . . . . . . . . . . 1087
I. GENERALIDADES SOBRE EL LLAMADO ITER CRIMINIS . . . . . . . . . . 1 1092
1. Las fases interna y externa del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1092
1.1. La deliberación y la decisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1092
1.2. La preparación y la ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1094
2. La manifestación externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1095
2.1. El problema de los pensamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1095
2.2. La exteriorización del pensamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1097
2.2.1. La expresión como ilícito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1097
2.2.2. Las expresiones de voluntad delictiva . . . . . . . . . . . . . . 12 1097
3. La doctrina de la preparación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1098
3.1. La preparación como infracción de normas de conducta . . . 13 1098
3.2. La preparación como forma de hetero- y autofavorecimiento . 15 1098
3.3. La distinción entre actos preparatorios condicionada e incondicionadamente
típicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1100
II. LOS ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1100
1. Los actos preparatorios incondicionadamente punibles a través de su regulación
general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1100
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1100
1.2. La conspiración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1102
1.3. La proposición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1102
1.4. La provocación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1103
1.5. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1104
2. Los actos preparatorios incondicionadamente punibles en virtud de su tipificación
expresa como delitos autónomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1104
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1104
2.2. Las variantes de los delitos preparatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1105
2.2.1. La tenencia de medios o instrumentos . . . . . . . . . . . . . 30 1105
2.2.2. La integración en una organización o en un grupo
criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1105
2.2.3. La hiper-anticipación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1106
2.3. Valoración global y propuestas de aplicación . . . . . . . . . . . . . 36 1108
3. La cuestión de la apología de delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1108
III. LA TENTATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1110
1. Las reglas legales de la tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1110
1.1. El intento y la tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1110
1.2. Las divergencias conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1111
2. Las clases de tentativa: imperfecta —inacabada y acabada— y perfecta . . 46 1112
3. Los fundamentos de la conminación penal de la tentativa . . . . . . . . . . . . . 48 1113
3.1. Las dimensiones formal y material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1113
3.1.1. La contraposición de las perspectivas . . . . . . . . . . . . . . 48 1113
48
Sumario
Nm. Pág.
3.1.2. El debate sobre el fundamento material de la punición
de la tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1113
3.2. La fundamentación preventiva de la conminación penal de la
tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1115
3.2.1. La utilidad del castigo de la tentativa: la prevención
general negativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1115
3.2.1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1115
3.2.1.2. Las consecuencias del modelo . . . . . . . . . . . . 54 1116
3.2.2. La fundamentación preventivo-especial . . . . . . . . . . . . 56 1116
3.3. La fundamentación retributiva de la conminación penal de la
tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1117
3.3.1. Las bases del merecimiento de pena en la tentativa . . 57 1117
3.3.2. El merecimiento de pena en la tentativa imperfecta . . 61 1119
3.3.3. El merecimiento de pena en la tentativa perfecta . . . . 64 1120
3.3.4. Un balance de lo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1120
4. El injusto culpable de la tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1121
4.1. La relevancia de la teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1121
4.2. Las normas infringidas en la tentativa imperfecta y en la perfecta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1121
4.3. Los partícipes en los intentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1122
5. Las consecuencias jurídicas de los intentos delictivos . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1122
5.1. Los sistemas legales de punibilidad de la tentativa . . . . . . . . . 71 1122
5.2. Otras consecuencias jurídicas de los intentos delictivos . . . . . 73 1123
6. El «grado de ejecución»: la tentativa imperfecta y la perfecta . . . . . . . . . . . 74 1124
6.1. El comienzo de la ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1124
6.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1124
6.1.2. Las «teorías» sobre el comienzo de la ejecución . . . . . 77 1125
6.1.3. La regla de atribución a una conducta del sentido de
«intento» y los indicadores de sentido . . . . . . . . . . . . . 79 1126
6.2. Las conductas de tentativa imperfecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1127
6.2.1. Su contenido objetivo-significativo . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1127
6.2.2. La intención condicionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1128
6.2.3. El dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1128
6.2.4. La consumación adelantada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1129
6.3. La perfección de la tentativa y el resultado . . . . . . . . . . . . . . . 89 1130
6.3.1. La «norma derivada de mandato» y la fase omisiva de
los intentos activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1130
6.3.2. La producción o no producción del resultado . . . . . . 91 1131
7. El problema de la tentativa denominada «inidónea» . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1131
7.1. Precisiones terminológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1131
7.1.1. Los intentos carentes de idoneidad intersubjetiva ex
ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1131
7.1.2. Los intentos intersubjetivamente idóneos ex ante . . . . 94 1132
49
Sumario
Nm. Pág.
7.2. El fundamento de las distinciones de la teoría subjetiva . . . . . 97 1133
7.3. Las teorías «objetivas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1134
7.3.1. La doctrina objetiva ex post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1134
7.3.2. La doctrina intersubjetiva ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1134
7.3.3. La legislación y la jurisprudencia españolas . . . . . . . . . 102 1135
7.4. El merecimiento y la necesidad de pena en la tentativa inidónea
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1136
7.5. La distinción entre la tentativa inidónea y el delito putativo . 106 1137
7.5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1137
7.5.2. La impunidad del delito putativo . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1138
7.5.3. La tentativa de un sujeto inidóneo . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1139
7.5.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1139
7.5.3.2. El problema de la imposibilidad jurídica . . . . 112 1140
8. La individualización de la pena de la tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1141
8.1. Los criterios legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1141
8.2. La combinación de los criterios en una matriz . . . . . . . . . . . . 114 1141
IV. EL ITER CRIMINIS EN LOS DELITOS DE OMISIÓN Y DE IMPRUDENCIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1142
1. Los delitos de omisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1142
1.1. El comienzo de la tentativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1142
1.2. El problema de la omissio libera in causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1143
1.3. Los casos de omisión de aseguramiento y de omisión de salvamento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1144
2. La «tentativa» en los delitos imprudentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1146
V. EL INTENTO DEL AUTOR EN EL CONTEXTO DEL DELITO PROVOCADO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1146
1. La figura controvertida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1146
2. Las características del intento del sujeto provocado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1148
VI. EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1149
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1149
2. El fundamento y la ubicación sistemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1150
2.1. La discusión entre las doctrinas «político-criminales» y las «jurídicas
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1150
2.2. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1151
2.3. La incidencia de la teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1152
2.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1152
2.3.2. En el caso de la tentativa imperfecta . . . . . . . . . . . . . . 139 1153
2.3.3. En la tentativa perfecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1154
2.4. La figura legal del «desistimiento voluntario» comprende dos
instituciones dogmáticas distintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1155
2.5. El desistimiento como equivalente funcional de la pena . . . . 146 1156
3. Las clases de desistimiento y sus respectivos efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1156
3.1. Los dos fundamentos dogmáticos y las dos figuras legales . . . 147 1156
3.2. La combinatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1157
50
Sumario
Nm. Pág.
3.3. Las tres situaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 1158
3.3.1. El desistimiento del autor individual en la tentativa
imperfecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 1158
3.3.2. El desistimiento del autor individual de la tentativa
perfecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1159
3.3.3. El desistimiento en caso de pluralidad de intervinientes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1160
3.4. El carácter personal del desistimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1161
3.5. Los desistimientos «favorecedores» de la evitación del resultado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1162
3.6. El desistimiento en los delitos de omisión . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1162
3.7. El desistimiento en los delitos imprudentes . . . . . . . . . . . . . . . 160 1163
4. La voluntariedad del desistimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1164
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1164
4.2. La perspectiva psicológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 1164
4.3. Las doctrinas normativistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 1165
VII. LA CONSUMACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1167
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1167
2. El problema de la participación y del desistimiento intraconsumativo . . . . . 172 1168
2.1. La consumación como «fase» del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 1168
2.2. Los delitos permanentes y de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 1169
VIII. LA FASE POSTCONSUMATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 1170
1. Consumación, terminación y agotamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 1170
2. El comportamiento postconsumativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1171
2.1. El comportamiento positivo —el (cuasi-)desistimiento de la
consumación— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1171
2.2. El comportamiento postconsumativo negativo —en relación
con el propio hecho y con los de terceros— . . . . . . . . . . . . . . 178 1171
CAPÍTULO 16
LAS CONDUCTAS DESAPROBADAS DE AUTORÍA Y DE PARTICIPACIÓN
(I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173
I. LA CONJUNCIÓN DE CONDUCTAS DESAPROBADAS . . . . . . . . . . . . 1 1179
1. La conducta desaprobada y su articulación con otras . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1179
1.1. Una visión general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1179
1.2. La conducta de un solo agente en su relación con un fenómeno
natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1180
2. Los principios rectores de la interacción de una pluralidad de agentes . . . . 8 1182
II. LA INTERVENCIÓN DE VARIAS PERSONAS EN UN HECHO PUNIBLE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1183
1. Los elementos legales y supralegales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1183
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1183
1.1.1. Los conceptos unitarios y diferenciadores . . . . . . . . . . 11 1183
51
Sumario
Nm. Pág.
1.1.2. La tradición española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1184
1.1.3. Las formas de intervención en el Derecho penal internacional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1184
1.1.4. Anticipación de lo que sigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1185
1.2. La teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1186
1.2.1. La norma de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1186
1.2.2. La norma de sanción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1187
1.2.3. Otras posiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1188
1.3. La teoría de los tipos de la Parte Especial . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1189
1.3.1. Las alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1189
1.3.2. La solución acogida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1189
1.4. La teoría de las reglas de la Parte General . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1190
1.4.1. Las alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1190
1.4.2. La solución acogida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1191
2. Los vínculos entre los diversos intervinientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1192
2.1. Las relaciones de coordinación, subordinación y agregación . 31 1192
2.2. La conformación del significado de una «conducta conjunta
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1193
2.3. La accesoriedad como exigencia del significado de la conducta
del partícipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1194
2.3.1. La accesoriedad cuantitativa y cualitativa . . . . . . . . . . . 38 1194
2.3.2. Las doctrinas de la accesoriedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1196
2.3.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1196
2.3.2.2. La doctrina de la accesoriedad máxima . . . . . 42 1196
2.3.2.3. Las doctrinas de la accesoriedad media . . . . . 43 1197
2.3.2.4. La accesoriedad mínima objetiva . . . . . . . . . . 45 1198
2.3.2.4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1198
2.3.2.4.2. La justificación de la conducta de cada
interviniente por separado . . . . . . . . . . . . . . . 47 1198
2.3.2.4.3. La imputación subjetiva y de la culpabilidad
de cada interviniente por separado . . . 48 1199
2.3.2.4.4. La situación legal española . . . . . . . . 49 1199
2.3.3. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1199
2.3.3.1. La accesoriedad cualitativa ex ante y la doctrina
del fundamento autónomo de la participación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1199
2.3.3.2. La accesoriedad cuantitativa o dependencia ex
post: la punibilidad de la conducta del partícipe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1200
2.3.3.3. Consecuencias de la ubicación sistemática del
problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1200
III. GENERALIDADES SOBRE LA AUTORÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1201
1. Aproximación al concepto de autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1201
2. Las doctrinas de la autoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1201
2.1. Los distintos métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1201
52
Sumario
Nm. Pág.
2.2. Las doctrinas del dominio del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1203
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1203
2.2.2. Un sumario de críticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1204
2.3. El marco de la discusión tradicional española . . . . . . . . . . . . . 64 1205
3. Las clases de autoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1206
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1206
3.2. La autoría directa única . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1207
3.3. La coautoría y la autoría mediata. Anticipación de lo que
sigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1208
IV. LA COAUTORÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1210
1. Los conceptos de coautoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1210
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1210
1.2. La ampliación en la doctrina dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1211
1.3. La hiper-ampliación del concepto de coautor . . . . . . . . . . . . . 78 1212
1.3.1. La doctrina de la «coautoría no ejecutiva» . . . . . . . . . . 78 1212
1.3.2. Los problemas de la coautoría no ejecutiva . . . . . . . . . 79 1213
1.3.2.1. El significado de la inexistencia de la «cooperación
necesaria» en la legislación penal
alemana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1213
1.3.2.2. Los casos de jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1214
1.3.2.3. Sobre la «coautoría» en fase preparatoria . . . 82 1214
1.3.2.4. El comienzo de la tentativa en los casos de
coautoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1215
1.3.2.4.1. Un planteamiento distintivo . . . . . . . 83 1215
1.3.2.4.2. La incidencia en el tratamiento de la
coautoría no ejecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1216
1.4. Las posiciones restrictivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1216
2. Los requisitos de la coautoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1217
2.1. La conducta desaprobada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1217
2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1217
2.1.2. Las formas «especiales» de coautoría: sucesiva o adhesiva,
aditiva y alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1218
2.2. La imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1219
2.3. El problema de la imputación objetiva del resultado . . . . . . . 96 1220
V. LA AUTORÍA MEDIATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1220
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1220
1.1. Aproximación a la conducta de «instrumentalización» . . . . . 97 1220
1.1.1. El problema de las lagunas de punición . . . . . . . . . . . . 97 1220
1.1.2. La autonomía conceptual de la autoría mediata . . . . . 99 1221
1.2. La perspectiva de la teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1222
1.3. Los textos legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1222
1.4. La estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1223
1.5. El comienzo y la perfección de la tentativa . . . . . . . . . . . . . . . 106 1224
53
Sumario
Nm. Pág.
1.6. La participación en relación con la conducta del autor mediato
y con la del instrumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 1226
2. Las variantes de la conducta desaprobada de autoría mediata . . . . . . . . . 112 1227
2.1. Las formas de instrumentalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1227
2.2. Las características de la conducta del ejecutor instrumentalizado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1227
2.2.1. El instrumento que no realiza una conducta típicamente
desaprobada de autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1227
2.2.2. El instrumento que realiza una conducta típicamente
desaprobada —como autor directo— . . . . . . . . . . . . . 115 1228
2.2.2.1. Los casos de errores sobre circunstancias típicas
y extratípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1228
2.2.2.2. El caso del ejecutor que obra justificadamente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1229
2.2.2.3. El instrumento sin culpabilidad o sin punibilidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1229
2.3. Los casos límite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1230
2.3.1. El ejecutor inmediato parcialmente responsable . . . . 120 1230
2.3.2. La instrumentalización por omisión . . . . . . . . . . . . . . . 122 1230
3. La construcción de la autoría mediata por «dominio de aparatos organizados
de poder» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1231
3.1. El contenido de la doctrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1231
3.2. Las críticas parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1231
3.3. Las críticas radicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1232
3.4. El «autor detrás del autor» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1233
3.5. La intervención por gestión de una estructura jerárquica descontrolada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 1234
VI. LA INDUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1235
1. Generalidades. La intervención moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1235
2. La delimitación de la inducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1235
3. La conducta típicamente desaprobada de inducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1237
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1237
3.2. Los modos de inducir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1237
3.2.1. La inducción como conducta de comunicación . . . . . 135 1237
3.2.2. La inducción mediante razones morales o instrumentales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1238
3.2.3. La inducción por incidencia emocional . . . . . . . . . . . . 139 1239
3.3. La desaprobación de la conducta de inducción . . . . . . . . . . . 141 1240
3.3.1. La idoneidad ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1240
3.3.2. La desaprobación de la comunicación del inductor . . 144 1241
4. La imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1242
5. La realización de la conducta principal como resultado típico de la inducción
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1243
5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1243
5.2. La relación de motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1243
54
Sumario
Nm. Pág.
5.3. Los juicios hipotéticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1244
6. Variantes «anómalas» de inducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1245
VII. LA COOPERACIÓN NECESARIA Y LA COMPLICIDAD . . . . . . . . . . . . 154 1246
1. Los aspectos comunes a las formas de cooperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 1246
1.1. La distinción de dos formas de favorecimiento punible . . . . . 154 1246
1.2. La cooperación material y la cooperación «psíquica» . . . . . . . 158 1248
1.2.1. Planteamiento de la distinción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1248
1.2.2. La distinción estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1248
1.3. La cooperación motivacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1250
1.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1250
1.3.2. Algunas variantes discutidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 1250
1.3.2.1. La promesa de cooperación material o de
encubrimiento; el encubrimiento prestado
de antemano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 1250
1.3.2.2. La presencia en el lugar de los hechos . . . . . 166 1251
2. Lo específico de la cooperación necesaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1252
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1252
2.2. Una propuesta de abordaje: las perspectivas ex ante y ex post . . 170 1253
2.2.1. El juicio ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1253
2.2.2. El juicio ex post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 1254
3. Lo común a la cooperación necesaria y a la complicidad . . . . . . . . . . . . . . 175 1255
3.1. La conducta de favorecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1255
3.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1255
3.1.2. El tiempo en la cooperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1256
3.2. La imputación subjetiva de la conducta desaprobada del cooperador
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1257
3.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1257
3.2.2. El objeto del dolo del cooperador . . . . . . . . . . . . . . . . 180 1257
3.3. La imputación objetiva del «resultado» a la conducta del cooperador
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 1258
4. Variantes de la cooperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 1258
4.1. La cooperación a la cooperación y la cooperación a la inducción
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 1258
4.2. La cooperación en un intento y el intento de cooperación . . 184 1259
5. Estructuras singulares de participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1259
5.1. La cooperación logística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1259
5.2. La cooperación parcial y paralela-acumulativa . . . . . . . . . . . . 187 1260
5.3. La conducta de intervención del agente provocador . . . . . . . 188 1261
6. Las formas de intervención penalmente atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1262
6.1. La cooperación neutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1262
6.2. La «participación necesaria» en los delitos de encuentro . . . . 191 1263
55
Sumario
Nm. Pág.
CAPÍTULO 17
LAS CONDUCTAS DESAPROBADAS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
(II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265
I. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1268
II. LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS ESPECIALES . 3 1269
1. Las distinciones clásicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1269
1.1. Los delitos comunes y los delitos especiales . . . . . . . . . . . . . . . 3 1269
1.2. Los delitos especiales propios e impropios . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1270
2. El marco de la discusión actual sobre los delitos especiales propios . . . . . . . 7 1272
2.1. La distinción básica entre delitos de dominio y de (infracción
de un) deber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1272
2.2. El método de identificación de la clase de delitos consistentes
en la infracción de un deber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1273
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1273
2.2.2. Los problemas de legalidad y de lesividad . . . . . . . . . . 9 1273
2.3. Las nuevas distinciones doctrinales dentro de los delitos especiales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1275
2.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1275
2.3.2. Los delitos especiales «de posición» . . . . . . . . . . . . . . . 16 1276
2.3.3. Los delitos especiales «de deber» . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1277
2.4. El marco legal español: los tipos de delito y las cláusulas legales
de «actuar en lugar de otro» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1278
2.4.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1278
2.4.2. El manejo de la cláusula de actuar en lugar de otro en
el caso de relaciones entre personas físicas . . . . . . . . . 20 1279
2.4.2.1. El texto de la regla legal . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1279
2.4.2.2. Las actuaciones del extraneus en nombre propio
y la instrumentalización del intraneus . . . 22 1280
2.4.2.3. El caso de los delitos especiales de «deber» . . 23 1280
3. Los supuestos discutidos en la doctrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1281
3.1. El caso del «instrumento doloso no cualificado» . . . . . . . . . . . 26 1281
3.2. El caso del intraneus en error —el «instrumento cualificado no
doloso»— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1283
3.3. El supuesto de la realización por el intraneus de una conducta
justificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1284
4. El problema de los delitos especiales de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1284
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1284
4.2. Las aproximaciones fáctica y formalista al problema . . . . . . . 33 1285
4.3. La cláusula legal de actuar en nombre de una persona jurídica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1285
4.4. La conducta realizada por el administrador —intraneus por
transferencia— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1287
4.5. La relación entre las cláusulas de actuar en lugar de otro y las
de comisión por omisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1287
56
Sumario
Nm. Pág.
III. LOS PROBLEMAS DE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRANEI EN DELITOS
ESPECIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1288
1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1288
1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1288
1.2. El principio de accesoriedad de la participación y los delitos
especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1289
1.3. Sobre la existencia de tipos de delito «mixtos» . . . . . . . . . . . . 45 1290
2. La inducción y la cooperación necesaria de los extranei . . . . . . . . . . . . . . . 48 1292
2.1. El desarrollo de la doctrina de la atenuación . . . . . . . . . . . . . . 48 1292
2.2. El art. 65.3 del Código penal español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1293
2.3. El manejo de la regla legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1294
3. El caso del cómplice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1296
IV. OTRAS ESTRUCTURAS DELICTIVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1296
1. Los delitos especiales «de delimitación negativa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1296
2. La cuestión de los «delitos de propia mano» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1297
V. LA INTERVENCIÓN POR OMISIÓN Y POR INTERRUPCIÓN DE CURSOS
SALVADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1298
1. La doctrina general sobre la intervención por omisión . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1298
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1298
1.2. Los problemas del «concepto indiferenciado de omitente» . . 62 1298
1.3. Las propuestas diferenciadoras del último tercio del siglo
XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1299
2. Una propuesta diferenciadora distinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1300
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1300
2.2. Las omisiones estructuralmente idénticas a la autoría comisiva
activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1301
2.3. Las omisiones estructuralmente idénticas a la participación
comisiva activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1301
3. Algunos argumentos en relación con otras propuestas . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1302
3.1. La distinción entre seguridad y solo posibilidad de evitación
del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1302
3.2. La supuesta posibilidad de una participación por omisión sin
ostentar una posición de garante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1303
4. Otras formas de intervención en el contexto de los delitos de omisión . . . . . 75 1304
4.1. La articulación de omisiones de diversos garantes . . . . . . . . . 75 1304
4.2. La cooperación activa a un delito de omisión . . . . . . . . . . . . . 76 1304
4.3. La autoría y la participación en la interrupción de cursos salvadores
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1305
4.4. Algunos supuestos de omisión en el marco de estructuras jerárquicas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1305
4.4.1. Las omisiones del superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1305
4.4.2. Las omisiones del subordinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1306
VI. LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN POR IMPRUDENCIA ACTIVA U
OMISIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1307
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1307
57
Sumario
Nm. Pág.
2. La distinción entre autoría y participación en los delitos activos imprudentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1307
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1307
2.2. Las formas discutidas de autoría imprudente . . . . . . . . . . . . . 85 1308
2.3. La participación imprudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1310
2.3.1. Los tres problemas de la participación imprudente . . 88 1310
2.3.1.1. El argumento de la prohibición de regreso . . 88 1310
2.3.1.2. El argumento de la limitada gravedad . . . . . . 91 1311
2.3.1.3. El argumento del principio de legalidad . . . . 92 1312
2.3.2. La inducción y el favorecimiento imprudentes de delitos
dolosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1312
2.3.3. La inducción y el favorecimiento imprudentes de delitos
imprudentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1314
2.4. La participación «dolosa» en delitos imprudentes . . . . . . . . . 97 1315
2.4.1. La inducción al autor que obra imprudentemente . . . 97 1315
2.4.2. El favorecimiento «doloso» de un delito imprudente . 98 1315
2.5. El problema de los delitos especiales imprudentes de em -
presa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1316
VII. OTRAS ESTRUCTURAS ESPECIALES DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1316
1. La autoría y la participación en las decisiones de órganos colegiados . . . . . 100 1316
2. La autoría y la participación en los delitos cometidos en medios de comunicación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1318
3. La actuación paralela —o convergente— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1318
VIII. LA INTERVENCIÓN POSTEJECUTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1320
1. El tiempo de la participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1320
2. Las variantes particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1321
2.1. La intervención intraconsumativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1321
2.2. La intervención postconsumativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1321
2.2.1. Las situaciones discutibles de intervención postconsumativa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1321
2.2.2. La intervención postconsumativa punible como delito
contra el bien jurídico del delito consumado . . . . . . . 110 1322
2.2.3. La intervención postconsumativa punible como delito
contra la administración de justicia . . . . . . . . . . . . . . . 111 1322
2.2.4. El «autoencubrimiento» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1323
CAPÍTULO 18
LA TEORÍA GENERAL DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN . . . . . . . . . . . 1325
I. LAS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1330
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1330
2. La posibilidad de una teoría general de las eximentes . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1332
3. Las causas de justificación y el resto de las eximentes . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1333
58
Sumario
Nm. Pág.
3.1. La relevancia de la teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1333
3.2. Las cuestiones centrales de las causas de justificación . . . . . . . 9 1334
II. LA PERMISIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1334
1. El concepto de permiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1334
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1334
1.2. ¿Antijuridicidad general o «teleológica»? . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1335
1.3. ¿Justificación funcional-teleológica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1337
1.3.1. Los problemas terminológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1337
1.3.2. La justificación y la exclusión de la prohibición bajo
pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1337
1.3.3. La distinción entre los conceptos de «eximente legal»
y de «institución dogmática» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1338
1.3.4. La diversidad de perspectivas en la justificación . . . . . 21 1339
2. La justificación y la teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1339
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1339
2.2. La relación entre norma prescriptiva y permisión . . . . . . . . . . 24 1340
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1340
2.2.2. Las permisiones como «contra-normas»: una primera
variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1341
2.2.3. Las permisiones como «contra-normas»: una segunda
variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1341
2.2.4. Las permisiones como entidades dependientes . . . . . . 28 1342
3. Los efectos de la permisión frente a terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1343
3.1. Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1343
3.2. La lógica y la pragmática de la permisión . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1343
3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1343
3.2.2. Las dos cláusulas de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1344
3.2.3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1345
3.2.4. La formulación con base en las distinciones de W.N.
Hohfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1346
3.2.5. El argumento derivado de la dogmática de la interrupción
de cursos salvadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1347
3.2.6. La estructura básica de la justificación . . . . . . . . . . . . . 42 1349
3.3. Los efectos de la justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1349
4. La relación entre atipicidad y justificación: la doctrina de los elementos negativos
del tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1350
4.1. La relación de la doctrina con los problemas de error . . . . . . 46 1350
4.2. Su conformación como una «teoría del tipo (total) de injusto
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1351
4.3. Una valoración equilibrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1352
4.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1352
4.3.2. La consideración sistemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1353
4.3.3. La distinción entre las tres clases de delito: núcleo de
los delitos mala in se, periferia de los delitos mala in se,
mala quia prohibita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1353
59
Sumario
Nm. Pág.
III. EL FUNDAMENTO AXIOLÓGICO-MATERIAL DE LA JUSTIFICACIÓN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1355
1. Una cuestión previa: la incidencia de las doctrinas de ética normativa . . . 56 1355
2. Las conductas típicas y su posible justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1355
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1355
2.2. Las posiciones deontológicas y las consecuencialistas . . . . . . . 61 1357
2.2.1. La doctrina —deontológico-liberal— de la autonomía
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1357
2.2.2. La doctrina consecuencialista del interés preponderante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1358
2.2.2.1. La ambigüedad de la fórmula del interés preponderante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1358
2.2.2.2. Una crítica a su comprensión en el sentido del
utilitarismo del acto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1359
2.3. Las doctrinas del conflicto de derechos y de la proporcionalidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1360
2.4. La doctrina de la especificación orientada al bien común . . . 68 1361
2.4.1. El fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1361
2.4.2. El método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1362
2.4.3. Las coincidencias y las discrepancias . . . . . . . . . . . . . . 74 1363
3. Los injustos absolutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1364
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1364
3.2. La relevancia de la noción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1365
3.3. Los casos límite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1367
3.3.1. La voluntad indirecta y la doctrina del doble efecto . . 81 1367
3.3.2. La lesión directa e intencional de un bien intrínseco . 84 1368
4. La procedimentalización de la justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1369
4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1369
4.2. Las «excepciones» procedimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1370
4.2.1. El concurso de causas de justificación . . . . . . . . . . . . . 87 1370
4.3. La primacía de los procedimientos institucionalizados como
límite de las causas de justificación clásicas . . . . . . . . . . . . . . . 89 1371
4.4. La «automatización» de la exención de pena . . . . . . . . . . . . . 90 1372
IV. LA CUESTIÓN DOGMÁTICO-ESTRUCTURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1372
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1372
1.1. El método de examen de la concurrencia de los presupuestos
de las causas de justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1372
1.2. La universalidad del debate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1373
2. La perspectiva de la doctrina de la conducta desaprobada y de la imputación
objetiva del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1374
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1374
2.2. Las necesarias distinciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1375
2.2.1. Las conductas justificadas desde una perspectiva intersubjetiva
ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1375
60
Sumario
Nm. Pág.
2.2.2. Las conductas no justificadas desde una perspectiva
intersubjetiva ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1376
3. Las incongruencias objetivo-subjetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1377
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1377
3.2. La suposición errónea de la concurrencia de los presupuestos
de una causa de justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1378
3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1378
3.2.1.1. Las suposiciones erróneas en materia de causas
de justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1378
3.2.1.2. Las interpretaciones divergentes de los presupuestos
normativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1378
3.2.1.3. El error sobre los límites . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1379
3.2.2. Anticipación de lo que sigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1380
3.2.3. El debate y las propuestas de solución . . . . . . . . . . . . . 108 1380
3.2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1380
3.2.3.2. Las posiciones doctrinales enfrentadas: teorías
del dolo, de la culpabilidad y de los elementos
negativos del tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1381
3.2.3.3. Los argumentos de la teoría estricta de la culpabilidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1382
3.2.3.4. Los problemas en relación con el sistema de
numerus clausus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1383
3.2.3.5. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1384
3.3. La cuestión de la ausencia del elemento subjetivo de justificación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1385
3.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1385
3.3.2. Las premisas conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1386
3.3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1386
3.3.2.2. La prevalencia de la concepción cognitiva y
las necesarias matizaciones . . . . . . . . . . . . . . . 121 1387
3.3.3. Las divergencias doctrinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1388
3.3.4. Una propuesta de solución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1388
3.3.4.1. Valoración de las alternativas . . . . . . . . . . . . . 124 1388
3.3.4.1.1. Las soluciones extremas: plena justificación,
plena sanción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1388
3.3.4.1.2. Las soluciones intermedias: tentativa
inidónea, eximente incompleta . . . . . . . . . . . . 127 1389
3.3.4.2. La relevancia de la perspectiva intersubjetiva
ex ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1391
3.3.4.3. Algunos problemas particulares: imprudencia,
tentativa, participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1391
V. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1392
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1392
2. La analogía y las formas de extensión teleológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1392
61
Sumario
Nm. Pág.
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1392
2.2. Los efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 1393
2.3. La justificación supralegal y la doctrina de la exclusión del
injusto penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 1394
3. La reducción teleológica de las causas de justificación . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1395
VI. LAS EXIMENTES NO JUSTIFICANTES QUE EXCLUYEN LA PROHIBICIÓN
BAJO PENA DE LA CONDUCTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1396
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1396
2. Las vías alemana y angloamericana: causas de exclusión del injusto penal,
causas de justificación personales, permisiones relativas al agente . . . . . . . 143 1397
3. La «exclusión de la prohibición bajo pena» como exención teleológica . . . . . 146 1398
CAPÍTULO 19
LA LEGÍTIMA DEFENSA Y LA DEFENSA NECESARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401
I. EL FUNDAMENTO DEL DERECHO A LA PROPIA DEFENSA . . . . . . . 1 1404
1. Consideración preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1404
2. Un derecho natural o una potestad delegada por el Estado . . . . . . . . . . . . . 2 1405
2.1. El retorno al estado de naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1405
2.2. La noción de potestad delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1406
3. Un derecho con fundamento individual, supraindividual o mixto . . . . . . . 5 1406
3.1. Las doctrinas individualistas o personalistas . . . . . . . . . . . . . . . 5 1406
3.2. Las doctrinas supraindividuales y mixtas . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1407
4. La perspectiva interpersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1408
4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1408
4.2. La tesis de la «exclusión de la imputación objetiva» . . . . . . . . 9 1408
4.3. La legítima defensa desde la perspectiva del bien común . . . 11 1409
II. LAS DOS FIGURAS DOGMÁTICAS CONTENIDAS EN LA EXIMENTE
DEL ART. 20.4.° CP ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1410
1. El problema de la proporcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1410
2. El criterio de distinción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1411
3. La «legítima» defensa justificante y la defensa «necesaria» —solo excluyente
de la prohibición bajo pena— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1412
3.1. Los límites de la justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1412
3.2. La exclusión de la prohibición bajo pena . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1412
3.3. La delimitación con respecto a otras eximentes . . . . . . . . . . . 21 1413
4. La cuestión del deber de auto- y heterodefensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1413
III. LA HISTORIA DOGMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1414
1. La defensa legítima en la tradición clásica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1414
1.1. Las tradiciones romana y cristiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1414
1.2. La conformación de la legítima defensa en la tradición romano-
canónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1415
1.3. La tradición germánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1416
2. El giro iusracionalista: el carácter absoluto del derecho de propiedad . . . . . 30 1417
62
Sumario
Nm. Pág.
3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1417
IV. LOS REQUISITOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA: LA AGRESIÓN ILEGÍTIMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1418
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1418
2. La agresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1418
2.1. Los dos conceptos de agresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1418
2.2. La comisión activa y la comisión por omisión . . . . . . . . . . . . . 35 1419
2.3. La exigencia de imputación subjetiva dolosa y de culpabilidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1421
2.4. Los bienes agredidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1422
3. La dimensión temporal de la agresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1422
3.1. La exigencia de actualidad o inminencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1422
3.2. El problema de las agresiones «permanentes» . . . . . . . . . . . . . 47 1423
4. La ilegitimidad de la agresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1425
4.1. La exclusión de las conductas justificadas . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1425
4.2. La exclusión de las conductas contrarias a Derecho, pero no
penalmente típicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1425
4.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1425
4.2.2. Los ilícitos extrapenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1426
4.2.3. Las conductas preparatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1426
4.3. Las definiciones legales de la «ilegitimidad» . . . . . . . . . . . . . . 56 1427
V. LA DEFENSA RACIONALMENTE NECESARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1428
1. Las conductas de defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1428
2. La necesidad racional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1429
2.1. Los supuestos de ausencia de necesidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1429
2.2. La racionalidad del medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1430
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1430
2.2.2. La primacía de los procedimientos institucionalizados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1431
2.2.2.1. La intervención de los agentes de policía . . . 64 1431
2.2.2.2. La incoación de procedimientos judiciales . . 65 1431
2.2.2.2.1. Las medidas cautelares . . . . . . . . . . . 65 1431
2.2.2.2.2. Las distinciones necesarias . . . . . . . . 67 1432
2.2.3. El problema de los dispositivos automáticos de defensa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1434
2.2.4. La legítima defensa grupal organizada . . . . . . . . . . . . . 72 1434
2.3. El debate sobre las limitaciones «ético-sociales» de la defensa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1435
2.3.1. El contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1435
2.3.2. La doctrina de las restricciones ético-sociales . . . . . . . 74 1435
2.3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1435
2.3.2.2. Los espacios de consenso y de disenso . . . . . . 76 1436
VI. LA FALTA DE PROVOCACIÓN SUFICIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1438
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1438
63
Sumario
Nm. Pág.
2. Los modelos de solución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1439
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1439
2.2. Una propuesta sobre la base de la doctrina de la actio illicita
in causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1440
3. La provocación de quien no «se» defiende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1441
VII. LA LEGÍTIMA DEFENSA DE TERCEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1442
1. El fundamento del permiso de la defensa de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1442
2. Los terceros defendibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1443
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1443
2.2. El agredido que no quiere ser defendido . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1444
3. La defensa de terceros por parte de los funcionarios públicos . . . . . . . . . . . 96 1445
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1445
3.2. El problema de la tortura en defensa de terceros . . . . . . . . . . 97 1445
VIII. LA LEGÍTIMA DEFENSA QUE RECAE SOBRE TERCEROS . . . . . . . . . 101 1447
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1447
2. Los «efectos colaterales» de la defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1448
2.1. El efecto colateral imprudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1448
2.2. Los efectos colaterales dolosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1448
3. La relación de medio a fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1450
IX. LA APLICACIÓN DE LA DOGMÁTICA DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN
A LA LEGÍTIMA DEFENSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1450
1. Las incongruencias entre la perspectiva intersubjetiva ex ante y la perspectiva
ex post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1450
2. Las incongruencias objetivo-subjetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1451
2.1. La legítima defensa «putativa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1451
2.2. El error sobre la concurrencia de los presupuestos de hecho
de la legítima defensa —la ausencia del elemento subjetivo de
justificación— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 1451
3. La legítima defensa y la participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1452
4. Los excesos en la legítima defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1453
4.1. El concepto y las clases de excesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1453
4.2. Los excesos imprudentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1454
X. OTRAS CUESTIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1454
1. Aspectos de la legítima defensa en el proceso penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1454
2. La legítima defensa en el Derecho supranacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1455
CAPÍTULO 20
EL ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457
I. GENERALIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1460
1. Las situaciones de peligro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1460
2. La gestión de los peligros en la comunidad política . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1461
2.1. La prevención de riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1461
64
Sumario
Nm. Pág.
2.2. El riesgo concreto y el principio casum sentit dominus . . . . . . . 4 1462
3. Algunas matizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1463
4. El estado de necesidad justificante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1464
4.1. Aproximación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1464
4.2. Los textos legales y los fundamentos filosófico-políticos . . . . . 10 1464
4.3. La especificación de los derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1465
II. LAS CLASES DE ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE . . . . . . . . . 14 1466
1. Generalidades sobre las situaciones de necesidad justificantes . . . . . . . . . . 14 1466
2. El estado de necesidad defensivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1467
2.1. El fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1467
2.2. Los supuestos de hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1468
2.3. Los límites del estado de necesidad defensivo . . . . . . . . . . . . . 20 1469
2.3.1. Las premisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1469
2.3.2. Los dos criterios limitadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1469
2.3.3. El concepto de «amenaza inocente» . . . . . . . . . . . . . . . 22 1470
III. EL ESTADO DE NECESIDAD AGRESIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1471
1. La historia dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1471
1.1. La tradición clásica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1471
1.2. Los cambios introducidos por el iusracionalismo . . . . . . . . . . 27 1472
1.2.1. El estado de naturaleza y el contrato social . . . . . . . . . 27 1472
1.2.2. El planteamiento individualista en Kant . . . . . . . . . . . 28 1473
1.2.3. Las posiciones empiristas e idealistas . . . . . . . . . . . . . . 30 1474
1.2.4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1475
2. El fundamento de la justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1476
2.1. La evolución en la doctrina de cuño alemán . . . . . . . . . . . . . . 35 1476
2.1.1. La entrada del utilitarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1476
2.1.2. El tránsito de las doctrinas unitarias a las de la diferenciación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1476
2.1.3. El estado de necesidad justificante «supralegal» . . . . . 38 1477
2.2. La evolución en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1477
2.2.1. La codificación del estado de necesidad y del miedo
insuperable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1477
2.2.2. La situación doctrinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1479
2.2.2.1. La persistencia de una posición unitaria . . . . 42 1479
2.2.2.2. La pertinencia de distinguir entre la justificación
y la exención de pena . . . . . . . . . . . . . . . 44 1480
2.3. El siglo XX y la prevalencia del utilitarismo limitado . . . . . . . 45 1480
2.4. Las tesis de la solidaridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1481
2.4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1481
2.4.2. El contractualismo y el institucionalismo . . . . . . . . . . . 48 1482
2.5. El fundamento con base en el bien común . . . . . . . . . . . . . . . 50 1482
3. Las repercusiones sobre la ubicación sistemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1483
3.1. Para las posiciones liberales-individualistas y utilitaristas . . . . 52 1483
65
Sumario
Nm. Pág.
3.2. Para la perspectiva del bien común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1484
4. La relación interpersonal en el estado de necesidad agresivo justificante . . . 55 1484
4.1. El derecho de necesidad y el deber de soportar la conducta
necesaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1484
4.2. La relación entre el deber de tolerancia —de soportar la acción
necesaria— y el deber de socorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1485
4.3. El deber de soportar la conducta necesaria y la dogmática de
la interrupción de cursos causales salvadores . . . . . . . . . . . . . . 58 1486
IV. LOS REQUISITOS DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD JUSTIFICANTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1487
1. El mal que se trata de evitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1487
1.1. Los bienes protegibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1487
1.2. El peligro amenazante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1488
2. La acción necesaria y el principio de subsidiariedad . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1489
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1489
2.2. El principio de primacía de los procedimientos institucionalizados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1491
2.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1491
2.2.2. La diversidad de los procedimientos institucionalizados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1491
2.2.3. El ejemplo de las crisis empresariales . . . . . . . . . . . . . . 70 1492
2.2.4. La consiguiente reducción del ámbito del estado de
necesidad justificante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1493
2.2.5. El recurso a la exclusión de la prohibición bajo pena . 75 1494
2.3. La dimensión interna del principio de subsidiariedad . . . . . . 76 1495
3. El mal causado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1495
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1495
3.2. La lesión de la propiedad o el patrimonio ajeno . . . . . . . . . . . 78 1496
3.3. La afectación de bienes intrínsecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1496
3.4. La incidencia sobre la intimidad y la libertad . . . . . . . . . . . . . 81 1498
3.5. La afectación de bienes supraindividuales . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1500
4. La comparación de los males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1500
4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1500
4.2. El supuesto de las conductas imprudentes . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1502
V. LOS REQUISITOS DE AUSENCIA DE PROVOCACIÓN DE LA SITUACIÓN
DE NECESIDAD Y DE INEXISTENCIA DE UN DEBER DE SACRIFICIO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1503
1. La ausencia de provocación de la situación de necesidad . . . . . . . . . . . . . . 89 1503
1.1. El concepto de provocación y sus clases . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1503
1.2. El tratamiento de las variantes de provocación de la situación
de necesidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1504
2. La ausencia de deber de sacrificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1505
VI. ALGUNAS SITUACIONES DE NECESIDAD ESPECIALES . . . . . . . . . . . 96 1506
1. Las colisiones intrapersonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1506
66
Sumario
Nm. Pág.
2. El estado de necesidad coactivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1507
2.1. La concepción dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1507
2.2. Una valoración alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1508
3. El estado de necesidad del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1509
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1509
3.2. El estado de necesidad de los funcionarios públicos . . . . . . . . 103 1509
3.3. El auxilio necesario del Estado con respecto a sus ciudadanos
en situación de riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1510
3.4. El estado de necesidad de la comunidad política . . . . . . . . . . 205 1510
VII. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN CASOS DE ESTADO DE NECESIDAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1511
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1511
2. El fundamento de la responsabilidad civil y el sujeto responsable . . . . . . . . 108 1512
3. Las tesis divergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1512
VIII. LA LLAMADA «COLISIÓN DE DEBERES»: REMISIÓN . . . . . . . . . . . . 113 1514
CAPÍTULO 21
EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN
DERECHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1521
1. La relación interpersonal como regla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1521
2. Las concepciones estáticas y dinámicas de los derechos . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1523
2.1. La doctrina de los derechos prima facie —o razones pro tanto— . 4 1523
2.2. La doctrina de la especificación de los derechos . . . . . . . . . . . 7 1524
II. EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y EL EJERCICIO DE UN DERECHO
COMO CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1526
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1526
2. Las objeciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1526
2.1. La derivada de la «teoría de la imputación objetiva» . . . . . . . 11 1526
2.2. La derivada de la teoría de los derechos fundamentales . . . . . 13 1527
2.3. La derivada de la teoría del Derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1528
3. La eximente legal de cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho como
marco legal de la especificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1529
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1529
3.2. Las fuentes indirectas de la exención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1530
III. EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1531
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1531
2. Los requisitos de la justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1531
2.1. Los requisitos intersubjetivos ex ante: la necesidad y la proporcionalidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1531
2.2. Las perspectivas intersubjetiva ex ante, subjetiva ex ante, y ex
post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1532
3. Aproximación a la colisión de deberes prima facie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1532
67
Sumario
Nm. Pág.
3.1. La fenomenología de los deberes prima facie . . . . . . . . . . . . . . 24 1532
3.2. La colisión de «deberes prima facie» como situación ordinaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1533
4. La resolución de las colisiones de «deberes prima facie» . . . . . . . . . . . . . . . 27 1534
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1534
4.2. Las clases de colisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1535
4.3. Los criterios de resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1536
4.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1536
4.3.2. La resolución de las colisiones entre dos razones obligantes
de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1537
4.3.2.1. Los criterios aplicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1537
4.3.2.2. El ejemplo de la asignación de recursos escasos
en la medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1538
4.3.3. La colisión entre razones obligantes de acción y de
omisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1539
4.3.3.1. Los casos en que el cumplimiento de un deber
de acción exige infringir uno de abstención . 36 1539
4.3.3.2. Los casos en los que el cumplimiento del deber
de abstención requiere el incumplimiento de
un deber de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1540
4.3.3.3. Algunos ejemplos discutidos . . . . . . . . . . . . . . 42 1541
4.3.3.4. El cumplimiento del deber en las colisiones
intrapersonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1542
5. El deber funcionarial de obediencia al superior jerárquico . . . . . . . . . . . . . 46 1543
5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1543
5.2. El problema de las órdenes antijurídicas que no lo son de modo
manifiesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1544
5.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1544
5.2.2. La colisión de los dos «deberes» funcionariales . . . . . 48 1545
5.2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1545
5.2.2.2. Una propuesta de solución . . . . . . . . . . . . . . . 49 1546
5.3. Las situaciones jerárquicas fuera del ámbito funcionarial . . . 51 1547
6. El cumplimiento del deber en las actividades de policía . . . . . . . . . . . . . . . 52 1547
6.1. La policía administrativa, la policía de seguridad y la policía
judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1547
6.2. El problema de la provocación de delitos . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1548
6.2.1. Las posibilidades y límites de su justificación . . . . . . . . 54 1548
6.2.2. La incidencia en la posterior detención del delincuente
flagrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1549
6.2.3. El «delito tolerado» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1550
6.3. El recurso a la violencia física por las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1550
6.3.1. La coacción ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1550
6.3.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1550
68
Sumario
Nm. Pág.
6.3.1.2. La detención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1551
6.3.1.3. Las intervenciones de la policía de seguridad
ciudadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1552
6.3.2. El uso de las armas de fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1552
6.3.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1552
6.3.2.2. El deber de utilizar las armas . . . . . . . . . . . . . 63 1553
IV. EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1555
1. El ejercicio de los derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1555
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1555
1.2. La especificación de los derechos en las relaciones interpersonales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1556
1.3. Los denominados «nuevos derechos» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1557
2. El ejercicio «legítimo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1558
2.1. Las conductas de ejercicio atípico y típico de los derechos . . 74 1558
2.2. La legitimidad del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1559
2.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1559
2.2.2. Los criterios de legitimidad en la especificación de los
derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1560
2.2.2.1. Las estructuras legales y la especificación judicial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1560
2.2.2.2. Los criterios materiales: un recordatorio . . . . 81 1562
3. Anticipación de lo que sigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1563
V. EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA E IDEOLÓGICA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1563
1. El significado de la libertad religiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1563
2. El derecho a la objeción de conciencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1565
2.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1565
2.2. Los procedimientos institucionalizados de gestión de los
supuestos de conciencia divergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1567
2.2.1. La objeción previa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1567
2.2.2. La exención legal de la disposición prescriptiva . . . . . 93 1568
2.2.3. La excepción jurisdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1569
2.2.4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1569
2.3. La objeción de conciencia sobrevenida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1570
2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1570
2.3.2. La delimitación del tipo conforme al derecho fundamental
a la libertad religiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1570
2.3.3. La justificación y las diversas clases de delitos . . . . . . . 99 1571
2.3.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1571
2.3.3.2. La singularidad de los delitos mala in se
nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1572
VI. EL DERECHO DE LOS PADRES A LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS . 103 1573
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1573
1.1. Las bases constitucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1573
69
Sumario
Nm. Pág.
1.2. La patria potestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1574
1.3. El cuestionamiento de la posición jurídica de los padres . . . . 107 1575
2. El derecho de corrección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1576
2.1. La cuestión del «maltrato físico» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1576
2.2. El problema de la «intimidad informática» . . . . . . . . . . . . . . . 111 1577
2.3. La circuncisión masculina no terapéutica . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1578
VII. EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE LAS LIBERTADES COMUNICATIVAS . 114 1579
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1579
2. La libertad de expresión e información y su conflicto con otros derechos fundamentales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1580
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1580
2.2. Los criterios de especificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1581
2.2.1. La veracidad y el interés público . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1581
2.2.2. El problema de la fijación de los límites . . . . . . . . . . . . 119 1581
2.2.2.1. En la libertad de expresión política y de creación
artística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1581
2.2.2.2. La libertad de cátedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1583
3. El derecho a la libertad de reunión y manifestación, así como a la huelga . . 124 1584
VIII. LOS DERECHOS PROCESALES FUNDAMENTALES . . . . . . . . . . . . . . 126 1585
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 1585
2. El derecho a no declarar contra uno mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1586
3. El derecho procesal de defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1588
4. La dispensa de declarar contra los parientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1588
IX. LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL DERECHO PÚBLICO ORDINARIO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1589
1. Los supuestos de ejercicio de funciones públicas por particulares . . . . . . . . 132 1589
1.1. La detención llevada a cabo por particulares . . . . . . . . . . . . . . 132 1589
1.2. La protección de los informantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1590
2. Las autorizaciones judiciales y administrativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1592
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1592
2.2. La autorización judicial como equivalente funcional del consentimiento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 1592
2.3. La actividad administrativa de autorización . . . . . . . . . . . . . . . 137 1593
2.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1593
2.3.2. La autorización administrativa real e hipotética . . . . . 139 1594
2.3.3. La tolerancia administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1595
3. El derecho del empleador a controlar la intimidad de sus trabajadores . . . . 141 1595
X. LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL DERECHO PRIVADO . . . . . 142 1596
1. El ejercicio de derechos de naturaleza económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1596
2. El derecho a realizar extrajudicialmente el propio derecho . . . . . . . . . . . . . . 143 1596
2.1. Los derechos de retención y de compensación . . . . . . . . . . . . 143 1596
2.2. El recurso a la autotutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1597
70
Sumario
Nm. Pág.
XI. EN EL LÍMITE DE LOS DERECHOS POLÍTICOS: LA PROTESTA, LA
DESOBEDIENCIA CIVIL, LA RESISTENCIA, EL TIRANICIDIO, LA
GUERRA JUSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1599
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1599
2. La discusión sobre el hipotético derecho de protesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1599
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1599
2.2. Las posibilidades para su tratamiento jurídico . . . . . . . . . . . . . 149 1600
3. La desobediencia civil y la resistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1600
4. El ius ad bellum y el ius in bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1601
CAPÍTULO 22
EL CONSENTIMIENTO DEL SUJETO PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603
I. EL CONSENTIMIENTO Y SU MANIFESTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1607
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1607
2. La articulación de lo interno y lo externo en el consentimiento . . . . . . . . . . 3 1608
II. LOS ÁMBITOS DE PROBLEMAS JURÍDICO-PENALES . . . . . . . . . . . . . 7 1609
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1609
2. El problema de legalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1610
3. La cuestión de teoría de las normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1610
4. Los aspectos dogmático-estructurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1612
5. El fundamento teleológico-valorativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1613
5.1. La apariencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1613
5.2. La realidad jurídica y legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1613
5.2.1. La idea de una racionalidad compartible . . . . . . . . . . . 17 1613
5.2.2. La cláusula de orden público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1615
III. LA UBICACIÓN SISTEMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1615
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1615
2. La exclusión de la tipicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1616
3. La exclusión de la antijuridicidad y sus límites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1618
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1618
3.2. El consentimiento en las prácticas deportivas de confrontación
peligrosa o directamente lesiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1618
3.3. El significado del consentimiento en la actividad médico-quirúrgica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1619
3.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1619
3.3.2. La intervención curativa no consentida . . . . . . . . . . . . 31 1620
3.3.3. La intervención consentida al margen de los procedimientos
legales o de la lex artis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1622
3.3.4. Los problemas de la cirugía estética y del tratamiento
de las disforias corporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1623
3.3.5. Los problemas de otras prácticas médicas consentidas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1625
3.4. Las lesiones sadomasoquistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1626
4. La atenuación del injusto o de la culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1626
71
Sumario
Nm. Pág.
IV. LA DOCTRINA DE LOS BIENES JURÍDICOS DISPONIBLES E INDISPONIBLES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1627
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1627
2. Los bienes disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1628
3. El caso de los bienes indisponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1629
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1629
3.2. Los bienes intrínsecos como bienes indisponibles . . . . . . . . . 51 1629
3.2.1. Su naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1629
3.2.2. La deficiente base antropológica de las posiciones
dominantes: del dualismo cartesiano al voluntarismo
emotivista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1630
3.2.3. La posición realista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1632
3.2.3.1. Las premisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1632
3.2.3.2. La coherencia del ordenamiento jurídico . . . 56 1632
3.2.4. La disposición limitada sobre bienes indisponibles.
Consentimiento y procedimiento en el trasplante de
órganos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1633
4. Las conductas despenalizadas de homicidio a petición . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1635
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1635
4.2. Las clases de «eutanasia» admitidas tradicionalmente . . . . . . 62 1635
4.2.1. La eutanasia pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1635
4.2.2. La eutanasia indirecta activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1636
4.3. La eutanasia directa activa y el homicidio a petición . . . . . . . . 64 1636
4.3.1. Descripción general de las leyes de homicidio a petición
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1636
4.3.2. Crítica a las premisas de las leyes de homicidio a petición
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1637
4.3.3. La pendiente resbaladiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1637
V. LOS REQUISITOS DEL CONSENTIMIENTO EFICAZ . . . . . . . . . . . . . 68 1638
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1638
2. El problema de la capacidad cognitivo-volitiva del otorgante . . . . . . . . . . . 69 1639
2.1. El consentimiento de los menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1639
2.2. El consentimiento de los discapacitados . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1641
2.3. El consentimiento prestado por representante, la autorización
judicial y la decisión médica subsidiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1641
3. El conocimiento —consentimiento informado— y el error . . . . . . . . . . . . . 76 1643
3.1. La pretensión razonable de recibir información y comprenderla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1643
3.2. El error sobre el significado típico de la conducta consentida
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1644
3.3. Los errores sobre las circunstancias extratípicas de la conducta
consentida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1645
3.4. El error en cuanto al cumplimiento de las condiciones pactadas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1646
4. La voluntad libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1647
72
Sumario
Nm. Pág.
4.1. La concurrencia de violencia o de intimidación . . . . . . . . . . . 84 1647
4.2. Las situaciones de consentimiento imperfecto . . . . . . . . . . . . 87 1648
4.3. El consentimiento de las personas privadas de libertad o sometidas
a otras formas de coerción estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1649
VI. LAS FORMAS DE EXPRESIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN EL ACTO
DE DISPOSICIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1651
1. Las reglas de adscripción de consentimiento a un sujeto . . . . . . . . . . . . . . 91 1651
2. El consentimiento real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1652
2.1. Directo o indirecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1652
2.2. Expreso o tácito —concluyente— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1652
2.3. Puro y condicionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1654
3. El consentimiento presunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1654
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1654
3.2. Las dos reglas de adscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1655
3.3. Los conflictos internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1656
4. Las situaciones crecientemente problemáticas en contextos tecnológicos . . . . 104 1656
4.1. El consentimiento específico y amplio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1656
4.2. El consentimiento ficticio —precipitado— . . . . . . . . . . . . . . . 106 1657
4.3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1658
5. Las clases de consentimiento en el tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1658
5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1658
5.2. El consentimiento prospectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1659
5.3. La legislación en materia de voluntades anticipadas . . . . . . . . 111 1660
5.4. El consentimiento retrospectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1661
5.5. La revocación del consentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1662
6. El consentimiento hipotético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1662
6.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1662
6.2. La discusión del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1663
6.3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1665
VII. OTRAS CUESTIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1666
1. Las incongruencias entre las perspectivas acerca del consentimiento . . . . . . 123 1666
1.1. La perspectiva intersubjetiva ex ante y la perspectiva ex post . . 123 1666
1.2. La suposición errónea de la concurrencia de los presupuestos
del consentimiento —el consentimiento putativo— . . . . . . . . 124 1667
1.3. El desconocimiento de un consentimiento efectivamente otorgado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1668
2. El consentimiento en los delitos de omisión y en la interrupción de cursos
salvadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 1669
CAPÍTULO 23
LA DOCTRINA GENERAL DE LA CULPABILIDAD. LA MINORÍA DE EDAD
PENAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671
I. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1677
73
Sumario
Nm. Pág.
1. La atribución de responsabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1677
1.1. Precisiones conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1677
1.2. Las clases de responsabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1678
2. Responsabilidad, imputación y culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1679
3. La culpabilidad en el contexto de los presupuestos de la imposición de una
pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1680
3.1. La libertad de voluntad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1680
3.2. La identidad en el tiempo de la persona delincuente . . . . . . . 10 1681
3.3. La legitimación política del Estado punitivo . . . . . . . . . . . . . . 12 1682
II. LA LIBERTAD DE VOLUNTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1683
1. Las diversas ontologías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1683
1.1. En la historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1683
1.2. La concepción dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1684
1.3. El significado de los juicios de responsabilidad . . . . . . . . . . . . 16 1685
2. El determinismo en la actualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1685
2.1. Las neurociencias y el neurodeterminismo . . . . . . . . . . . . . . . 17 1685
2.2. La libertad y el determinismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1686
3. La responsabilidad por el carácter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1688
4. Otras posiciones compatibilistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1689
5. El determinismo compatibilista y la libertad como praxis social . . . . . . . . . 26 1690
5.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1690
5.2. La visión hegeliana-holista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1691
5.3. La concepción pragmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1691
5.4. La perspectiva lingüística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1692
6. La metafísica de la libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1693
6.1. Objeciones a la doctrina dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1693
6.1.1. La ausencia de actitud crítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1693
6.1.2. La incoherencia en los presupuestos . . . . . . . . . . . . . . 35 1694
6.1.3. Una alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1695
6.2. La antropología —metafísica— de la libertad real . . . . . . . . . 40 1696
6.2.1. El punto de partida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1696
6.2.2. Una libertad encarnada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1697
6.2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1697
6.2.2.2. Los presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1698
6.2.2.2.1. La infradotación instintiva y la apertura
a fines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1698
6.2.2.2.2. Los condicionamientos . . . . . . . . . . . 45 1699
III. LA EVOLUCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CULPABILIDAD EN LA
TEORÍA DEL DELITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1700
1. Introducción: contenido y ubicación sistemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1700
2. La discusión previa al siglo XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1701
2.1. El tránsito del siglo XVII al siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1701
2.2. El concepto psicológico de culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1701
74
Sumario
Nm. Pág.
3. La discusión del siglo XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1702
3.1. Las variantes del concepto normativo de culpabilidad . . . . . . 52 1702
3.1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1702
3.1.2. Una concepción mixta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1702
3.1.3. La crítica de vacuidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1703
3.2. Las doctrinas psicoanalíticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1704
3.3. Las doctrinas de la necesidad preventiva de pena . . . . . . . . . . 59 1705
3.4. Las doctrinas de la motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1706
3.5. El concepto funcionalista de culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1707
3.6. Los conceptos discursivos de culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1708
4. El estado actual de la discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1709
4.1. Los problemas del estado de cosas dominante . . . . . . . . . . . . 67 1709
4.2. Las propuestas de las últimas décadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1711
4.3. La introducción de la perspectiva de la víctima . . . . . . . . . . . . 74 1713
4.4. La incidencia de la ideología del control social . . . . . . . . . . . . 76 1714
4.5. Lo coherente desde estas perspectivas: una «cuarentena» criminal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1714
IV. LAS BASES DE UN CONCEPTO REALISTA-CRÍTICO DE CULPABILIDAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1715
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1715
2. Las aproximaciones individualizadora y estandarizadora . . . . . . . . . . . . . 80 1716
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1716
2.2. El juicio de culpabilidad como juicio de razón práctica . . . . . 82 1717
3. Su naturaleza de juicio de merecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1718
3.1. La base descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1718
3.2. Un criterio adscriptivo basado en el merecimiento individual
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1718
3.3. La relevancia del carácter y de la conducción de la vida . . . . . 87 1720
V. LOS CONDICIONANTES DE LA LIBERTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1722
1. La denominada «mala suerte constitutiva» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1722
2. La denominada mala suerte «circunstancial» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1723
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1723
2.2. Las actuaciones en masa, o en grupos y organizaciones ilícitas . 96 1724
2.3. La actuación en organizaciones formales lícitas: empresas,
administración pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1724
2.4. La diversidad cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1725
2.5. El denominado «entorno social corrompido» . . . . . . . . . . . . . 99 1725
2.6. El «adoctrinamiento coactivo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1726
2.7. La influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1726
2.8. Los sistemas sociales y políticos de injusto . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1727
LA MINORÍA DE EDAD PENAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728
I. CONSIDERACIONES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1729
1. El niño y el adolescente como agentes morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1729
75
Sumario
Nm. Pág.
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1729
1.2. La susceptibilidad a las influencias del medio . . . . . . . . . . . . . 105 1730
2. Los menores y el Derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1731
2.1. La capacidad de obrar jurídicamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1731
2.2. La cuestión en Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1732
2.2.1. La maduración del niño y la teoría del delito . . . . . . . 107 1732
2.2.2. Las fronteras objetivas de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1733
2.2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1733
2.2.2.2. La cuestión político-jurídica . . . . . . . . . . . . . . 111 1733
3. La controversia sobre la frontera de la minoría de edad penal . . . . . . . . . . 113 1734
II. LA IRRESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR DE CATORCE
AÑOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1735
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 1735
2. El régimen jurídico de los menores de catorce años que cometen un delito . . 115 1736
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1736
2.2. La necesidad de analizar la conducta del menor . . . . . . . . . . . 116 1736
III. LA RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS . 118 1737
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1737
2. El significado del hecho del menor de dieciocho años . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1738
2.1. El injusto culpable del menor de dieciocho años . . . . . . . . . . 119 1738
2.2. La relevancia sistemática de la minoría de edad . . . . . . . . . . . 120 1738
3. El modelo de responsabilidad del menor de dieciocho años . . . . . . . . . . . . . 121 1739
4. La capacidad de ser sujeto pasivo de sanciones administrativas . . . . . . . . . 123 1740
5. La responsabilidad civil ex delicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1741
IV. EL CASO DE LOS JÓVENES DE ENTRE DIECIOCHO Y VEINTIÚN
AÑOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1741
CAPÍTULO 24
LA INIMPUTABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745
I. GENERALIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1749
1. Las alteraciones y las anomalías psíquicas en el sistema del delito . . . . . . . 1 1749
2. La exclusión de la imputabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1750
2.1. Los modelos teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1750
2.2. La estructura de las regulaciones legales . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1751
2.2.1. Los dos niveles de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1751
2.2.2. La relación «causal» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1752
2.2.3. Los déficits cognitivos y volitivos no reconducibles a
alteraciones o anomalías psíquicas . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1753
2.2.4. La extrema dificultad de comprender la ilicitud de la
conducta o de adecuar la propia conducta al Derecho
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1755
2.2.5. Las anomalías o alteraciones posteriores a la comisión
del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1756
76
Sumario
Nm. Pág.
II. LA INIMPUTABILIDAD DE ORIGEN PSICOPATOLÓGICO . . . . . . . . . 16 1756
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1756
1.1. El papel del perito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1756
1.2. Los planos de la fórmula legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1757
1.3. La contraposición del plano empírico-descriptivo y del normativo-
adscriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1758
1.4. La psicopatología subyacente: el juicio empírico-descriptivo . 23 1759
1.4.1. Generalidades sobre las anomalías o alteraciones . . . . 23 1759
1.4.2. La discapacidad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1761
1.4.3. Las clasificaciones actuales de las psicopatologías . . . . 27 1761
1.4.3.1. Los trastornos de tipo «A»: las psicosis . . . . . . 27 1761
1.4.3.2. Los trastornos de tipo «C»: las neurosis . . . . . 28 1761
1.4.3.3. Los trastornos de tipo «B»: entre otros, las psicopatías
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1762
1.4.3.4. Algunas conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1763
2. El juicio normativo-adscriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1764
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1764
2.2. El punto de partida descriptivo: los indicadores de la regla de
adscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1764
2.3. El tránsito del juicio descriptivo al adscriptivo . . . . . . . . . . . . . 35 1765
2.3.1. La explicación del hecho en virtud de un déficit cognitivo
del agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1765
2.3.2. La explicación del hecho en virtud de un déficit volitivo-
emocional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1766
2.3.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1766
2.3.2.2. Los términos del debate . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1766
2.3.2.3. La impulsividad y la debilidad . . . . . . . . . . . . 39 1767
2.3.2.4. La cuestión de la frontera . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1768
2.3.3. Otros supuestos: el desorden de personalidad múltiple,
el lavado de cerebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1769
2.3.4. La cuestión en los delitos imprudentes . . . . . . . . . . . . 44 1769
2.4. Los elementos del juicio normativo de adscripción . . . . . . . . 45 1770
2.4.1. La distinción entre cuestiones de hecho y de derecho . 45 1770
2.4.2. Los argumentos integrados en la regla . . . . . . . . . . . . . 47 1771
2.4.2.1. Los dos modelos de reglas de adscripción . . . 47 1771
2.4.2.2. El modelo acogido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1771
2.4.2.2.1. Para las situaciones de radical incapacidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1771
2.4.2.2.2. Para las situaciones de intensa dificultad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1772
2.4.2.2.3. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . 53 1773
III. EL TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1774
1. La base empírico-descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1774
2. El juicio normativo-adscriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1775
77
Sumario
Nm. Pág.
IV. LA PROVOCACIÓN —Y LA NO EVITACIÓN— DEL TRASTORNO. LA
DOCTRINA DE LA ACTIO LIBERA IN CAUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1776
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1776
1.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1776
1.2. La terminología y las diversas estructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1776
2. El marco de la discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1777
2.1. Las discrepancias político-jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1777
2.2. Los diversos «modelos» dogmáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1778
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1778
2.2.2. Las críticas al modelo de la excepción . . . . . . . . . . . . . 64 1779
2.2.3. Las críticas al modelo mayoritario de la tipicidad . . . . 65 1779
3. Un replanteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1781
3.1. La perspectiva estructural-conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1781
3.1.1. La incidencia de la teoría de las normas . . . . . . . . . . . 67 1781
3.1.2. La incidencia de la doctrina de la participación en la
fase previa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1782
3.1.2.1. El favorecimiento de terceros . . . . . . . . . . . . . 69 1782
3.1.2.2. El «autofavorecimiento» . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1782
3.1.3. La relevancia de las dos conductas como comportamientos
antijurídicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1784
3.2. Balance. La actio praecedens como autofavorecimiento . . . . . . . 75 1785
3.3. La compatibilidad con la legislación española . . . . . . . . . . . . . 77 1786
3.4. La perspectiva axiológica y las consecuencias prácticas . . . . . 78 1786
3.4.1. La impunidad de la mera actio praecedens y las reacciones
contra ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1786
3.4.2. Los cambios en el título de imputación subjetiva . . . . 79 1787
3.4.3. La actuación justificada —o disculpada— en la actio
praecedens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1788
3.4.4. La imputabilidad disminuida en la actio praecedens y en
la actio posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1789
3.4.5. Los problemas en relación con los delitos de mera actividad,
de medios determinados y de propia mano . . . 85 1789
4. El comienzo de la tentativa en la actio libera in causa . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1790
5. El problema de la aplicación de la doctrina en los casos de alteraciones o
anomalías no transitorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1791
V. OTRAS SITUACIONES RELEVANTES EN CUANTO A LA IMPUTABILIDAD
DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1792
1. Los estados asociados al consumo de drogas —o a las adicciones conductuales—
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1792
1.1. La base empírico-descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1792
1.2. El juicio normativo-adscriptivo de ausencia de imputabilidad . 92 1792
1.3. Las diferencias en cuanto a la responsabilidad a título de actio
libera in causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1793
2. La alteración de la percepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1794
78
Sumario
Nm. Pág.
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1794
2.2. La base empírico-descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1795
2.3. El juicio normativo-adscriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1796
3. La imputabilidad disminuida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1797
VI. ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES RELATIVAS A LA INIMPUTABILIDAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1797
1. La carga de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1797
2. La relación del juicio normativo de adscripción de inimputabilidad con la
prueba pericial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1798
3. El acceso del juicio de imputabilidad a la apelación y a la casación . . . . . . 105 1799
4. La alteración o anomalía mental «sobrevenida» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1799
5. La responsabilidad civil derivada de delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1801
CAPÍTULO 25
EL CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD Y EL ERROR DE PROHIBICIÓN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803
I. GENERALIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1806
1. La historia dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1806
1.1. La tradición de la relevancia del error de prohibición . . . . . . 1 1806
1.2. La doctrina de su irrelevancia: error iuris nocet . . . . . . . . . . . . . 3 1807
2. El marco de la discusión contemporánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1807
2.1. El debate en la tradición de cuño alemán . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1807
2.1.1. La teoría del dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1807
2.1.1.1. El marco conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1807
2.1.1.2. Los problemas de la teoría y los diversos intentos
de solución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1808
2.1.2. La construcción de la teoría de la culpabilidad . . . . . . 9 1810
2.1.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1810
2.1.2.2. Las bases de la construcción . . . . . . . . . . . . . . 10 1810
2.1.2.3. Las consecuencias del modelo . . . . . . . . . . . . 12 1811
2.1.2.4. La recepción en la jurisprudencia . . . . . . . . . 14 1812
2.1.3. Las propuestas del regreso a la teoría del dolo: la «reunificación
» del dolo malo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1812
2.1.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1812
2.1.3.2. De nuevo, el problema de la culpa iuris relativa
a la prohibición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1813
2.2. El debate en la tradición angloamericana . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1814
II. EL OBJETO DEL CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD . . . . . 21 1815
1. Los elementos que lo integran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1815
1.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1815
1.2. Los puntos de discrepancia doctrinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1816
1.2.1. Los casos límite entre error de tipo y error de prohibición
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1816
79
Sumario
Nm. Pág.
1.2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1816
1.2.1.2. Los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1816
1.2.2. La zona gris entre el error excluyente del dolo y el error
sobre la ilicitud de la conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1817
1.2.3. La zona gris entre el error sobre la ilicitud y los errores
irrelevantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1819
1.2.3.1. La descripción del problema . . . . . . . . . . . . . 29 1819
1.2.3.2. La opción por el término medio . . . . . . . . . . 31 1820
1.2.3.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1820
1.2.3.2.2. El tratamiento del error sobre la prohibición
bajo pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1821
1.3. La ilicitud de la conducta concreta como objeto del conocimiento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1822
1.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1822
1.3.2. El juicio del agente sobre la ilicitud de su conducta
concreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1823
1.4. Las clases de error de prohibición en función de su objeto . . 38 1824
2. Las fuentes del conocimiento de la antijuridicidad de la propia conducta . . 41 1825
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1825
2.2. El ejemplo de la suposición errónea de la justificación en el
caso del núcleo de los delitos mala in se . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1826
III. EL CONTENIDO DEL «CONOCIMIENTO» DE LA ANTIJURIDICIDAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1828
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1828
2. La concepción psicológica-descriptiva: el conocimiento como cuestión de
hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1829
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1829
2.2. La duda y la «co-consciencia» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1829
3. La concepción normativo-adscriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1831
3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1831
3.2. Los modelos jurídico-políticos de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1831
3.3. Las incumbencias de conocer y las reglas de adscripción de
conocimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1833
4. Los grupos de casos problemáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1834
4.1. El caso límite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1834
4.2. Los casos difíciles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1835
4.2.1. Por razones territoriales o personales . . . . . . . . . . . . . . 63 1835
4.2.2. Por razones legales o judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1836
4.2.2.1. La sucesión de leyes en el tiempo . . . . . . . . . . 65 1836
4.2.2.2. La situación jurídica insegura . . . . . . . . . . . . . 66 1836
4.2.2.2.1. Las leyes oscuras . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1836
4.2.2.2.2. La divergencia de sentencias judiciales . 67 1837
4.2.2.3. Las disposiciones regulatorias . . . . . . . . . . . . . 69 1838
4.2.2.4. El asesoramiento público o privado . . . . . . . . 71 1839
80
Sumario
Nm. Pág.
4.2.3. El problema de los límites de las causas de justificación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1841
IV. LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ERRORES INVENCIBLES, VENCIBLES,
BURDOS Y PROVOCADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1841
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1841
2. La panorámica de los errores de prohibición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1842
3. El régimen jurídico de los diversos grupos de casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1843
3.1. El error invencible por imposibilidad y por inexigibilidad . . . 78 1843
3.2. El error vencible ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1844
3.2.1. El baremo individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1844
3.2.2. El papel del pasado en la exigencia de superar el
error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1844
3.2.3. El grado de la imprudencia en la culpa iuris relativa a
la prohibición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1846
3.3. El error burdo y el error provocado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1847
3.4. Los errores de prohibición en los delitos imprudentes . . . . . . 88 1848
4. La individualización judicial de la pena imponible en los casos de errores
vencibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1849
V. OTROS PROBLEMAS DOGMÁTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1850
1. La ubicación sistemática del conocimiento de la antijuridicidad . . . . . . . . 92 1850
2. El límite entre el error de prohibición y la «creencia diferente» . . . . . . . . . . . 93 1850
VI. EL CONOCIMIENTO, LA COMPRENSIÓN Y LA INTERNALIZACIÓN
DE LA NORMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1851
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1851
2. La doctrina del «error de comprensión culturalmente condicionado» . . . . . 97 1852
2.1. La formulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1852
2.2. La discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1853
2.3. Su consideración como una cuestión volitiva . . . . . . . . . . . . . . 99 1854
2.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1854
2.3.2. La limitada neutralidad del Derecho . . . . . . . . . . . . . . 101 1855
3. La ubicación del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1856
VII. ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1856
CAPÍTULO 26
LAS SITUACIONES DE NECESIDAD EXCULPANTE. EL MIEDO INSUPERABLE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1862
1. El Derecho ante la voluntad antijurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1862
2. La dificultad para cumplir las normas de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1863
3. La relevancia sistemática de los déficits de la voluntad . . . . . . . . . . . . . . . 5 1863
II. LA HISTORIA DOGMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1865
1. Las tradiciones clásicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1865
81
Sumario
Nm. Pág.
1.1. La tradición de la «tabla de Carnéades» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1865
1.1.1. La antigüedad grecorromana y medieval . . . . . . . . . . . 8 1865
1.1.2. El iusracionalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1865
1.1.3. De Feuerbach a los hegelianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1867
1.2. La tradición de la doctrina del «mal menor» . . . . . . . . . . . . . . 13 1868
1.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1868
1.2.2. El sacrificio directo del inocente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1868
1.2.3. El sacrificio del inocente como efecto colateral . . . . . 15 1868
1.3. La tradición centrada en la emoción del miedo . . . . . . . . . . . 17 1869
2. La doctrina de la inexigibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1870
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1870
2.2. El debate sobre la inexigibilidad en la primera mitad del siglo
XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1871
2.3. La naturaleza jurídica de las consideraciones de exigibilidad . 23 1873
III. EL MARCO DE LA DISCUSIÓN ACTUAL: LOS SISTEMAS LEGALES
Y LAS FUNDAMENTACIONES DOGMÁTICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1873
1. La diversidad de tradiciones legislativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1873
2. La discusión sobre el fundamento de la exención de pena . . . . . . . . . . . . . 28 1875
2.1. La doble disminución de culpabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1875
2.2. La ausencia de necesidad preventiva de pena . . . . . . . . . . . . . 30 1876
2.3. Del sujeto abstracto a su humanidad real . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1877
2.3.1. Las competencias del sujeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1877
2.3.2. El interés vital del necesitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1878
2.4. Otras doctrinas contemporáneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1879
2.4.1. La concepción político-deliberativa . . . . . . . . . . . . . . . 34 1879
2.4.2. Las teorías contractualistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1880
2.4.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1880
2.4.2.2. Materiales para la crítica . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1880
3. La cuestión sistemática a la luz de la discusión sobre el fundamento . . . . . 39 1881
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1881
3.2. La exclusión de la prohibición bajo pena por razones personales
(o exculpación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1882
4. Los problemas del modelo alemán del estado de necesidad disculpante . . . . 42 1883
IV. EL MODELO MIXTO HISPÁNICO: ESTADO DE NECESIDAD «NO
JUSTIFICANTE» Y MIEDO INSUPERABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1885
1. La existencia de dos instituciones dogmáticas sin efecto justificante . . . . . . 45 1885
2. El miedo insuperable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1886
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1886
2.2. La situación de miedo insuperable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1887
2.2.1. El miedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1887
2.2.2. La «insuperabilidad» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1888
2.3. El mal que amenaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1889
2.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1889
82
Sumario
Nm. Pág.
2.3.2. Las reacciones defensivas excesivas . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1890
2.3.3. El sometimiento a la voluntad del agresor . . . . . . . . . . 57 1891
2.3.4. La representación sin base real y la situación amenazante
desconocida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1891
2.4. La necesidad de la conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1892
2.4.1. La subsidiariedad externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1892
2.4.2. En particular, la cuestión de los procedimientos institucionalizados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1893
2.4.3. La comisión de un malum in se periférico o de un malum
quia prohibitum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1894
2.4.4. La comisión de un malum in se nuclear . . . . . . . . . . . . 65 1895
2.4.5. La subsidiariedad interna y la proporcionalidad . . . . . 66 1896
3. El estado de necesidad no justificante comprendido en el texto del art. 20.5.º
CP español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1897
3.1. La ausencia de miedo: la lógica del mal menor . . . . . . . . . . . . 68 1897
3.2. La ausencia de provocación y el deber de sacrificio . . . . . . . . 70 1897
3.3. Otras cuestiones comunes a las situaciones de necesidad no
justificantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1898
3.3.1. La participación en la conducta exculpada . . . . . . . . . 71 1898
3.3.2. Las reacciones posibles frente a la conducta exculpada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1899
V. LOS CONFLICTOS DE CONCIENCIA NO JUSTIFICANTES . . . . . . . . 74 1899
1. La historia dogmática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1899
1.1. La cuestión en la primera mitad del siglo XX . . . . . . . . . . . . . 74 1899
1.2. El problema en el marco de las constituciones dogmáticas . . 76 1900
2. Los conflictos en la tipicidad y en la justificación. Remisión . . . . . . . . . . . 77 1901
3. El abordaje del problema en el ámbito sistemático de la culpabilidad . . . . . . 78 1901
4. El conflicto de motivos y su posible incidencia en la exculpación . . . . . . . . 79 1902
VI. LOS CASOS LÍMITE Y LA CONFLUENCIA DE LAS TRES TRADICIONES
HISTÓRICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1903
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1903
2. Las líneas argumentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1903
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1903
2.2. El argumento de las «comunidades de peligro» . . . . . . . . . . . 82 1904
2.3. El argumento de la colisión de deberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1905
2.4. El argumento de la doctrina del doble efecto . . . . . . . . . . . . . 86 1906
2.5. La solución de la exclusión de la prohibición bajo pena . . . . 88 1908
2.6. El Estado y el Derecho de la excepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1908
2.6.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1908
2.6.2. El argumento del riesgo extremo para la comunidad
política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1910
3. El recurso a la inteligencia artificial y la automatización de las decisiones
dilemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1911
83
Sumario
Nm. Pág.
VII. LA UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL LLAMADO «AUTOENCUBRIMIENTO
IMPUNE» Y DEL ENCUBRIMIENTO IMPUNE DE PARIENTES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1912
1. El problema del autoencubrimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1912
2. El encubrimiento de parientes y la dispensa de declarar contra ellos . . . . . . 98 1913
CAPÍTULO 27
LA PUNIBILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915
I. GENERALIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1920
1. El injusto culpable y la imposición de la pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1920
2. Las bases de la discusión sobre la punibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1920
II. LOS TÉRMINOS DEL DEBATE DOCTRINAL: EL RECHAZO DE LA
AUTONOMÍA CATEGORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1922
1. Las sistemáticas cerradas a consideraciones político-jurídicas . . . . . . . . . . 6 1922
2. Las sistemáticas teleológicas y funcionalistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1922
3. El carácter transcategorial de la punibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1924
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1924
3.2. El tipo de injusto penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1925
3.3. La antijuridicidad penal y la punibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1925
3.4. La culpabilidad penal y la punibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1926
III. LA PUNIBILIDAD COMO PROPIEDAD DEL HECHO Y COMO PRESUPUESTO
DE LA IMPOSICIÓN DE LA PENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1927
1. El concepto jurídico-penal de hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1927
1.1. El comienzo y el final del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1927
1.2. El concepto estricto y el concepto amplio de hecho . . . . . . . . 19 1928
1.3. La división doctrinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1928
2. La distinción de dos conceptos de punibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1929
2.1. El concepto estricto y el concepto amplio de punibilidad . . . 22 1929
2.2. Los tres círculos concéntricos del juicio de punibilidad . . . . . 23 1930
2.2.1. Como juicio sobre el hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1930
2.2.2. Como juicio sobre el autor del hecho . . . . . . . . . . . . . 24 1930
2.2.3. Como juicio sobre la legitimidad o la conveniencia del
castigo por parte del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1931
2.2.4. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1932
3. La relación con la perseguibilidad y la procedibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1932
3.1. Precisiones conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1932
3.2. El sentido del enjuiciamiento de hechos típicamente antijurídicos
y culpables, pero no punibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1934
3.2.1. La mutación procesal de ciertos elementos sustantivos
de la punibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1934
3.2.2. Una valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1935
4. Los criterios de clasificación de los elementos integrados en el juicio de punibilidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1936
84
Sumario
Nm. Pág.
4.1. Las diversas posibilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1936
4.2. La teoría de las normas y la punibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1936
4.2.1. La relación de la norma de sanción con la norma de
conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1936
4.2.2. La incidencia de otros sistemas de normas . . . . . . . . . 39 1937
4.3. Las normas de trato equitativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1937
4.3.1. La norma de equidad asociada a la dificultad de regirse
por las normas de conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1937
4.3.2. Las normas de equidad derivadas del comportamiento
supererogatorio del sujeto activo y de la promulgación
de una ley retroactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1938
4.3.3. Las «normas de compensación» —como subespecie de
normas de equidad— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1939
4.4. Las normas premiales y su relación con la norma penal de
sanción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1939
4.4.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1939
4.4.2. La estructura de la norma premial y el contexto del
diálogo premial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1940
4.5. Las normas de conveniencia u oportunidad . . . . . . . . . . . . . . 47 1941
IV. LA FORMULACIÓN LEGAL Y LA APLICACIÓN JUDICIAL DE LOS
ELEMENTOS DE LA PUNIBILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1941
1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1941
2. La formulación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1942
2.1. La formulación positiva en los tipos legales: las denominadas
«condiciones objetivas de punibilidad» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1942
2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1942
2.1.2. El problema de las cuantías del perjuicio o del beneficio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1942
2.1.3. Las «clases» de condiciones objetivas de punibilidad . 51 1943
2.2. La formulación negativa en algunos delitos o grupos de delitos:
las causas objetivas y personales de exención de pena . . . . . . 52 1944
2.3. Las causas de «exención de pena» y las causas de «extinción
de la responsabilidad criminal» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1944
3. La aplicación judicial de los presupuestos de la punibilidad . . . . . . . . . . . 54 1944
3.1. La cuestión del error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1944
3.2. La comunicabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1945
3.3. La aplicación analógica y la reducción teleológica . . . . . . . . . 58 1946
V. LOS ELEMENTOS INTEGRADOS EN EL CONCEPTO DE PUNIBILIDAD
EN SENTIDO ESTRICTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1946
VI. LA AFECTACIÓN DE LA PUNIBILIDAD POR EL JUICIO EMITIDO
SOBRE EL AGENTE AL MARGEN DE SU HECHO . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1948
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1948
2. Las causas de extinción de la responsabilidad criminal . . . . . . . . . . . . . . . 65 1948
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1948
85
Sumario
Nm. Pág.
2.2. El transcurso del tiempo: la prescripción del delito . . . . . . . . 66 1949
2.2.1. Su fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1949
2.2.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1949
2.2.1.2. Los regímenes de la prescripción y la imprescriptibilidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1950
2.3. La muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1951
2.3.1. El fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1951
2.3.2. Su dimensión de causa de extinción de la acción y la
de causa de extinción de la responsabilidad . . . . . . . . 71 1952
2.4. El perdón del sujeto pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1953
2.5. El perdón estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1954
2.5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1954
2.5.2. El indulto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1955
2.5.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1955
2.5.2.2. Las razones del indulto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1955
2.5.2.3. La polémica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1956
2.5.2.4. Lo irrenunciable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1956
2.5.3. La justicia transicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1957
2.5.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1957
2.5.3.2. La amnistía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1957
2.5.3.2.1. Cuestiones conceptuales . . . . . . . . . . . 81 1957
2.5.3.2.2. La discusión sobre las leyes de amnistía
en el marco constitucional español . . . . . . . . . . 84 1959
3. Otros factores pre-procesales simultáneos y posteriores al hecho delictivo . . . . 86 1960
3.1. El dato de haber sido ya sancionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1960
3.1.1. El padecimiento de una legítima defensa . . . . . . . . . . 86 1960
3.1.2. Haber sufrido una retorsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1961
3.1.3. Otras sanciones no jurídico-estatales . . . . . . . . . . . . . . 88 1961
3.1.4. La «pena natural» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1962
3.1.4.1. El concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1962
3.1.4.2. El fundamento de su relevancia . . . . . . . . . . . 91 1963
3.1.5. El comportamiento autopunitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1964
3.2. La mejora del sujeto del proceso con respecto al sujeto del
hecho histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1964
3.2.1. La auto-resocialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1964
3.2.2. Otros cambios en la identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1965
4. El diálogo premial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1966
4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1966
4.2. Las excusas absolutorias vinculadas con diversas lógicas premiales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1966
4.2.1. Los «desistimientos» de tentativas perfectas y de delitos
ya consumados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1966
86
Sumario
Nm. Pág.
4.2.2. La renuncia a la acusación en virtud de un principio
premial de oportunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1967
4.2.3. La colaboración procesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1967
4.2.3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1967
4.2.3.2. Los problemas de los acuerdos premiales . . . 101 1968
VII. LA AFECTACIÓN DE LA PUNIBILIDAD POR DÉFICITS DE LEGITIMACIÓN
O CRITERIOS DE CONVENIENCIA DEL ESTADO . . . . . . . 104 1969
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1969
2. Los problemas derivados de la vulneración de deberes de garante del Estado . 105 1970
2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1970
2.2. La desprotección de la libertad negativa: las víctimas del delito
de trata de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1970
2.3. La desprotección de la libertad positiva formal y material . . . 107 1971
2.4. El mal funcionamiento del «Estado administrativo» . . . . . . . . 108 1972
3. Los problemas de legitimación —pre-procesales, procesales y postprocesales—
del Estado punitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1973
3.1. Las violaciones pre-procesales de derechos . . . . . . . . . . . . . . . 109 1973
3.1.1. Los malos tratos dispensados por los agentes de los
cuerpos y fuerzas de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1973
3.1.2. El «delito provocado» por agentes del Estado . . . . . . . 110 1973
3.1.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1973
3.1.2.2. La solución sustantiva y la procesal . . . . . . . . 111 1974
3.2. La lesión de derechos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1975
3.2.1. La vulneración de las reglas del debido proceso . . . . . 113 1975
3.2.1.1. Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1975
3.2.1.2. El derecho a no declarar contra uno mismo . 114 1975
3.2.1.3. Las vulneraciones procesales . . . . . . . . . . . . . 116 1976
4. La exclusión de la punibilidad —o de la perseguibilidad— por razones de
conveniencia política del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1977
4.1. Los conceptos de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria . 117 1977
4.2. La inviolabilidad del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1978
4.3. Los diplomáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1978
5. La exclusión de la punibilidad por parentesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1978
VIII. LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA . . . . 122 1980
1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1980
2. La incapacidad sobrevenida de entender el sentido de la ejecución . . . . . . . 124 1980
3. Las consideraciones adicionales de humanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1981
CAPÍTULO 28
LA CONCRECIÓN DEL HECHO PUNIBLE Y LA INDIVIDUALIZACIÓN
DE LA PENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1988
1. Las funciones del órgano judicial penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1988
87
Sumario
Nm. Pág.
2. El proceso de la graduación del contenido delictivo del hecho . . . . . . . . . . . 4 1990
2.1. El objeto de la cuantificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1990
2.2. Los modelos legales y la práctica de la cuantificación . . . . . . . 5 1990
2.3. Los manuales de determinación y la inteligencia artificial . . . 9 1992
II. LA DETERMINACIÓN LEGAL Y LA INDIVIDUALIZACIÓN JU -
DICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1993
1. El marco de la penalidad abstracta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1993
2. Las bases legales de la individualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1993
2.1. Los sub-marcos establecidos en virtud de las circunstancias
legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1993
2.2. Los principios legales de individualización . . . . . . . . . . . . . . . 14 1995
2.2.1. Los modelos basados en principios de abstracción
media y de abstracción máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1995
2.2.2. La traducción de la desvaloración en medidas concretas
de pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1995
3. La naturaleza sustantiva de la individualización de la pena . . . . . . . . . . 16 1996
3.1. Su pretendida ubicación fuera de la teoría del delito . . . . . . . 16 1996
3.1.1. La incidencia directa de las doctrinas de la pena . . . . 16 1996
3.1.2. Un modelo alternativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1997
3.2. Su concepción como dimensión cuantitativa del hecho punible:
la visión «retrospectiva-proporcionalista» limitada . . . . . . 20 1998
3.2.1. El contenido delictivo del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1998
3.2.2. Los elementos ajenos al contenido de injusto culpable:
el complemento «retrospectivo amplio y prospectivo» . 21 1998
4. La naturaleza procesal de la decisión judicial de individualización de la
pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1999
4.1. Su carácter reglado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1999
4.2. Su carácter recurrible en casación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2000
4.3. La exigencia de motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2000
III. LA TEORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2001
1. Delimitaciones conceptuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2001
2. El sistema legal de circunstancias y la teoría de las normas . . . . . . . . . . . . 27 2002
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2002
2.2. Las circunstancias relativas al contenido de injusto, a la culpabilidad
y a la punibilidad en sentido estricto . . . . . . . . . . . . . . 28 2003
2.3. Las circunstancias relativas a la punibilidad en sentido
amplio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2003
3. La dogmática de las circunstancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2004
3.1. Las circunstancias genéricas de la legislación española . . . . . 30 2004
3.2. La comunicabilidad y el error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2005
3.2.1. La comunicabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2005
3.2.2. El desconocimiento de la concurrencia real de la
circunstancia y la suposición errónea de su concurrencia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2007
88
Sumario
Nm. Pág.
3.3. La analogía y la reducción teleológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2007
3.3.1. La atenuación por analogía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2007
3.3.1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2007
3.3.1.2. Las posiciones en disputa . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2008
3.3.1.3. Un balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2009
4. La cláusula general de individualización de la pena . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2010
IV. UN MODELO DE CUANTIFICACIÓN DEL HECHO PUNIBLE (I): EL
CONTENIDO DE INJUSTO TÍPICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2011
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2011
2. La cuantificación del contenido de injusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2011
2.1. La graduación de la desaprobación de la conducta . . . . . . . . 44 2011
2.1.1. El mayor contenido de riesgo ex ante . . . . . . . . . . . . . . 44 2011
2.1.2. El mayor contenido de riesgo de la conducta o su mayor
desaprobación como criterio interpretativo de las agravantes
legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2012
2.1.3. El riesgo de «consecuencias extratípicas» . . . . . . . . . . 47 2013
2.1.4. Los conocimientos, las intenciones, los motivos y móviles
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2014
2.1.4.1. El significado agravante de los motivos . . . . . 49 2014
2.1.4.2. La responsabilidad por los motivos agravantes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2015
2.1.5. La infracción de deberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2016
2.1.5.1. La infracción de deberes por parte del sujeto
activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2016
2.1.5.2. El caso del parentesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2017
2.1.5.3. La reincidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2018
2.1.5.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2018
2.1.5.3.2. El incremento del contenido de injusto . 59 2019
2.1.5.3.3. La posible disminución de la culpabilidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2020
2.1.5.3.4. La agravante de reincidencia como una
forma irregular de gestión de la peligrosidad . . 64 2021
2.2. La cuantificación del título de imputación subjetiva . . . . . . . . 65 2021
2.3. La cuantificación de la imputación objetiva del resultado . . . 67 2022
2.3.1. La medida efectiva de la lesión ex post . . . . . . . . . . . . . 67 2022
2.3.2. La debilidad del nexo de imputación objetiva . . . . . . . 68 2023
3. La cuantificación en las causas de justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2024
3.1. Planteamiento general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2024
3.2. Las denominadas «eximentes incompletas» . . . . . . . . . . . . . . . 71 2024
V. LA CUANTIFICACIÓN DE LA CULPABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2025
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2025
2. La imputabilidad disminuida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2026
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2026
89
Sumario
Nm. Pág.
2.2. La grave adicción al consumo de drogas o a determinadas
prácticas conductuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2026
2.2.1. El juicio descriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2026
2.2.2. La regla adscriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2027
2.2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2027
2.2.2.2. La legislación española . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2027
2.3. El arrebato, la obcecación y otros estados pasionales . . . . . . . 78 2028
2.4. Los motivos atenuantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2029
2.4.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2029
2.4.2. En concreto, la provocación del sujeto pasivo . . . . . . . 82 2030
3. La debilidad de voluntad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2031
VI. LA CUANTIFICACIÓN DE LA PUNIBILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2031
1. La frontera de la proporcionalidad con el hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2031
2. Los criterios de cuantificación de la punibilidad en sentido estricto: el juicio
sobre el hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2031
3. La cuantificación de la punibilidad en sentido amplio . . . . . . . . . . . . . . . 88 2032
3.1. Planteamiento. Los equivalentes funcionales parciales de la
pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2032
3.2. El juicio sobre el sujeto activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2032
3.2.1. Los méritos de la vida pasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2032
3.2.2. Las conductas postdelictivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2033
3.2.2.1. La reparación simbólica . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2033
3.2.2.1.1. El problema previo de la existencia de
dos figuras dogmáticas de reparación . . . . . . . 90 2033
3.2.2.1.2. La delimitación entre ambas y sus respectivos
regímenes jurídicos . . . . . . . . . . . . . . . 91 2034
3.2.2.1.3. La perspectiva de la teoría de las normas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2035
3.2.2.2. La confesión simbólica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2035
3.2.2.2.1. El problema previo de la existencia de
dos figuras dogmáticas de confesión . . . . . . . . 94 2035
3.2.2.2.2. Los respectivos efectos de atenuación . 95 2036
3.2.2.3. El comportamiento «autopunitivo» . . . . . . . . 97 2037
3.2.2.4. La «auto-resocialización» . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2037
3.2.2.5. La respuesta positiva a los incentivos del
Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2038
3.2.2.5.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2038
3.2.2.5.2. La incidencia del principio procesal de
oportunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2039
3.2.3. Las circunstancias ajenas al autor . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2040
3.2.3.1. La repercusión de hechos de terceros . . . . . . 102 2040
3.2.3.1.1. Las conductas que lesionan —lícita o
ilícitamente— al autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2040
90
Sumario
Nm. Pág.
3.2.3.1.2. Ciertos actos beneficiosos . . . . . . . . . . 103 2040
3.2.3.2. Las circunstancias que implican un distanciamiento
del autor con respecto al hecho cometido
en su día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 2041
3.2.3.2.1. El transcurso del tiempo y la «cuasi-prescripción
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 2041
3.2.3.2.2. Los padecimientos asociados al delito:
la poena naturalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 2042
3.2.3.2.3. La especial sensibilidad a la forma de
castigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2042
4. La cuantificación de la pena en virtud de la disminución de la legitimidad
del Estado para castigar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2043
4.1. El Estado excluyente o que incentiva actividades con riesgo
delictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2043
4.2. Las actuaciones —lícitas e ilícitas— de los órganos del Estado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2043
4.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2043
4.2.2. La atenuante de dilaciones indebidas del procedimiento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2044
4.2.2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2044
4.2.2.2. El fundamento de su relevancia . . . . . . . . . . . 113 2045
4.2.2.3. Los problemas aplicativos . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2046
4.2.2.4. La atenuación y sus alternativas . . . . . . . . . . . 115 2046
4.2.2.5. La construcción de una atenuante de análoga
significación a las dilaciones indebidas para
afrontar los abusos estatales en el proceso . . . 116 2047
4.2.2.5.1. Las bases de la construcción . . . . . . . 116 2047
4.2.2.5.2. Los males asociados de modo ilegítimo
a la prisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 2047
EPÍLOGO
EL CASTIGO, ENTRE LA VENGANZA Y EL PERDÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 2049
I. EL SENTIDO DE LA IMPOSICIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LA
PENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2051
1. La venganza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2051
2. La reconciliación y el perdón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2052
3. El castigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2052
4. La rehabilitación y la reintegración comunitaria del penado . . . . . . . . . . . 4 2053
II. ¿HACIA LA JUSTICIA RESTAURATIVA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2054
1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2054
2. La reparación y la conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2054
2.1. La reparación como institución jurídico-civil . . . . . . . . . . . . . . 7 2054
91
Sumario
Nm. Pág.
2.2. El retorno a la conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2055
2.2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2055
2.2.2. Los diversos modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2055
3. La discusión sobre la justicia restaurativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2057
3.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2057
3.2. La restauración comunicativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2057
3.3. Al final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2058
ÍNDICE ANALÍTICO DE VOCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2059
Otros libros de Silva Sánchez, Jesús-María
-
La necesidad como última ratio en el conjunto del ordenamiento jurídico
Silva Sánchez, Jesús-María
Atelier Libros. 2025
18,85 €17,91 €
-
Amnesty in Spain. Constitution an rule of law
Álvarez Royo-Villanova, Segismundo; Aragón, Manuel; Arbós Marín, Xavier; Atienza, Manuel ; Bar Cendón, Antonio ; Bárcena, Josu De Miguel; Becerril Atienza, Belén ; Berzosa, Daniel; Betancor, Andrés; Blanco Valdés, Roberto L.; Castellà Andreu, Josep Maria; Cebrián, Juan Luis; Conde Martín De Hijas, Vicente; Cortina, Adela; De Carreras, Francesc; De La Nuez Sánchez-Cascado, Elisa; De Lora, Pablo; Delgado Barrio, Javier; Díaz Revorio, Francisco Javier; Díez Ripollés, José Luis; Elorza, Antonio; Esteve Pardo, José; Fernandes Romero, Ibor; Fernández Farreres, Germán; Freixes, Teresa; Fuertes, Mercedes; García Figueroa, Alfonso; García-Trevijano Garnica, José Antonio; Garrido Mayol, Vicente ; Gascón, Daniel; Gil Gil, Alicia; Gimbernat, Enrique; Jiménez Sánchez, José J.; Lascurain Sanchez, Juan Antonio; Lozano Ibáñez, Jaime; Mangas Martín, Araceli; Martínez Sospedra, Manuel ; Martínez Zorrilla, David; Ortega Díaz-Ambrona, Juan Antonio; Ovejero, Félix; Pascua Mateo, Fabio; Peña Freire, Antonio Manuel; Pérez Sánchez, Gerardo; Quintero Olivares, Gonzálo; Ramón Fernández, Tomás; Ramos Tapia, Inmaculada; Recuerda Girela, Miguel Ángel; Redondo Hermida, Álvaro; Rodríguez Ramos, Luís; Rodríguez-Zapata, Jorge; Roldán Barbero, Javier; Rubio, Rafael; Ruiz Robledo, Agustín; Ruiz Soroa, José M.ª; Sánchez Férriz, Remedio; Satrústegui Gil-Delgado, Miguel; Silva Sánchez, Jesús-María; Simón Yarza, Fernando; Sosa Wagner, Francisco; Tajadura Tejada, Javier; Tena, Rodrigo; Teruel Lozano, Germán M.; Viada Bardají, Salvador; Villegas Fernández, Jesús Manuel ; Zapatero, Virgilio; Zarzalejos Nieto, Jesús
Colex. 2024
30,00 €28,50 €
Otros libros de PARTE GENERAL. TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA
-
11,07 €10,52 €
-
13,46 €12,79 €
-
44,00 €41,80 €
-
22,00 €20,90 €
-
La sanción : Funciones sociales y práctica de su aplicación
Galperin, Isaak M. (Rusia)
Olejnik Ediciones Jurídicas. 2022
22,42 €21,30 €